EL VIAJE A NICARAGUA

Title: El Viaje a Nicaragua é Historia de mis libros
Author: Rubén Darío
Illustrator: Enrique Ochoa
Release date: April 1, 2017 [eBook #54471]
Most recently updated: October 23, 2024
Language: Spanish
Credits: Produced by Josep Cols Canals, Nahum Maso i Carcases and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by The Internet Archive/Canadian
Libraries)
Notas del Transcriptor
Se ha respetado la ortografía y la acentuación del original.
Los errores obvios de puntuación y de imprenta han sido corregidos.
Las páginas en blanco han sido eliminadas.
Las ilustraciones y sus textos introductorios que aparecen en el original dentro de los capítulos se han trasladado entre éstos.
La letra capital S ha sido diseñada por el transcriptor y se considera de dominio público
EL VIAJE A NICARAGUA

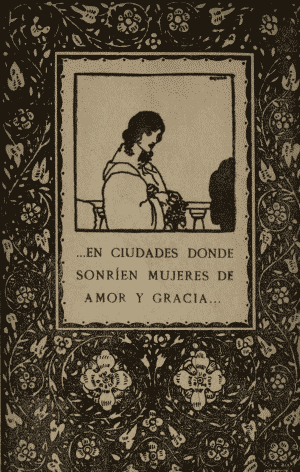
...EN CIUDADES DONDE SONRÍEN MUJERES DE AMOR Y GRACIA...
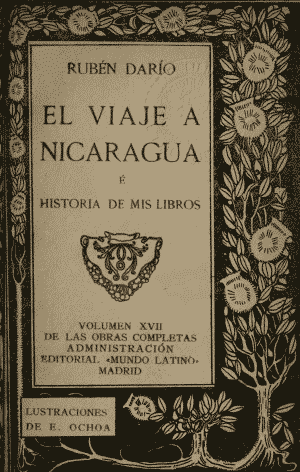
RUBÉN DARÍO
VOLUMEN XVII
DE LAS OBRAS COMPLETAS
ADMINISTRACIÓN
EDITORIAL «MUNDO LATINO»
MADRID
ILUSTRACIONES
DE E. OCHOA
ES PROPIEDAD
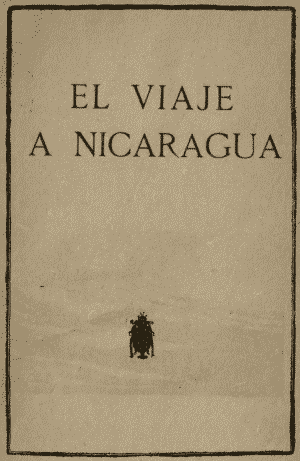
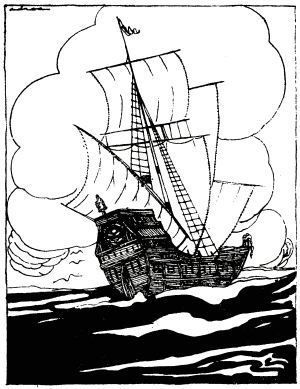
A la Sra. D.a Blanca de Belaya
respetuoso homenaje.

Tras quince años de ausencia, deseaba yo volver a ver mi tierra natal. Había en mí algo como una nostalgia del Trópico. Del paisaje, de las gentes, de las cosas conocidas en los años de la infancia y de la primera juventud. La catedral, la casa vieja de tejas arábigas en donde despertó mi razón y aprendí a leer; la tía abuela casi centenaria que aun vive; los amigos de la niñez que ha respetado la muerte, y tal cual linda y delicada novia, hoy frondosa y prolífica mamá por la obra fecundante del tiempo. Quince años de ausencia... Buenos Aires, Madrid, París, y tantas idas y venidas continentales. Pensé un buen día: iré a Nicaragua. Sentí en la memoria el sol tórrido y vi los altos volcanes, los lagos de agua azul en los antiguos[2] cráteres, así vastas tazas demetéricas como llenas de cielo líquido.
Y salí de París hacia el país centroamericano, ardiente y pintoresco, habitado por gente brava y cordial, entre bosques lujuriantes y tupidos, en ciudades donde sonríen mujeres de amor y gracia, y donde la bandera del país es azul y blanca, como la de la República Argentina.
Me embarqué en un vapor francés, La Provence, en el puerto de Cherbourg, y llegué a Nueva York sin más incidente en la ruta que una enorme ola de que habló mucho la prensa. Según Luis Bonafoux, la caricia del mar iba para mí... Muchas gracias. Pasé por la metrópoli yanqui cuando estaba en pleno hervor una crisis financiera. Sentí el huracán de la Bolsa. Vi la omnipotencia del multimillonario y admiré la locura mammónica de la vasta capital del cheque.
Siempre que he pasado por esa tierra he tenido la misma impresión. La precipitación de la vida altera los nervios. Las construcciones comerciales producen el mismo efecto psíquico que las arquitecturas abrumadoras percibidas por Quincey en sus estados tebaicos. El ambiente delirio de las grandezas hace daño a la ponderación del espíritu.[3] Siéntese algo allí de primitivo y de supertérreo, de cainitas o de marcianos. Los ascensores express no son para mi temperamento, ni las vastas oleadas de muchedumbres electorales tocando pitos, ni el manethecelphárico renglón que al despertarme en la sombra de la noche solía aparecer bajo el teléfono en mi cuarto del Astor: You have mail in the office.
Pésima navegación se hace de Nueva York a Colón. Los vapores son pequeños y mal acondicionados. La comida, desolante: desde la sopas dudosas hasta las suelas de engrudo envueltas en miel de ciertos cakes de la culinaria anglosajona.
Ya es el Trópico. Ya la casas de Colón se destacan entre las palmeras. Ya se desembarca del muelle colonés, entre jamaicanos, yanquis y panameños medio yanquis. Y sentís que estáis en una prolongación de los Estados Unidos. Desde vuestro banco del salón de espera podéis leer en inglés sobre dos puertas de cierto lugar indispensable: Para señoras blancas y Para señoras negras. Detalle de higiene física y moral que desde luego hay que aplaudir.
Se toma el tren para Panamá, y en el trayecto puede observarse la rica vegetación[4] del suelo tórrido. Adviértense a un lado y otro las casas en que habitan los trabajadores del Canal.
Pasé por aquí hace ya largo tiempo, cuando el desastre de Lesseps, y dije en La Nación, de Buenos Aires, la desbandada de la débâcle. Aun recuerdo los grupos de salvajes africanos, aullantes y casi desnudos, acharolados bajo el sol furioso. Hoy se han reedificado antiguas viviendas; y si aun se mira una que otra ruina de draga antigua, las yanquis funcionan con mayor vitalidad desde que fueron contempladas por los ojos de Roosevelt en memorable visita.
Panamá ha progresado con el empuje norteamericano; Panamá tiene hoy higiene, policía, más comercio, y, sobre todo, dinero. Yo hice el viaje de Nueva York a Colón en el mismo vapor en que iba uno de los candidatos a la presidencia de la República, el ministro en Washington Sr. J. Agustín Arango, persona de experiencia, de juicio, de influencia y de respetabilidad en el Istmo.
El Sr. Arango, que tomó parte muy activa y decisiva en el movimiento que tuvo por resultado la proclamación de la nueva República, se manifestó en nuestras conversaciones muy partidario de la candidatura del señor[5] Obaldía, caballero también de prestigio y habilidad. Pensaba el Sr. Arango poner para el triunfo de su amigo todo el peso de su partido y de sus influencias. Conozco al señor Obaldía, a quien tuve oportunidad de tratar en Río Janeiro. Era delegado por su país al Congreso panamericano. El Sr. Obaldía es un panameño de buena cepa, conocedor de su tierra, amigo del progreso y muy americano.
La Hacienda, ese ramo toral del Estado, se puso en Panamá bajo excelente dirección. La del Sr. Isidoro Hazera, persona eminente que residió por largos años en Nicaragua, adonde fué a buscarle la acertada solicitud del Gobierno para ofrecerle la cartera que desempeñó con aplauso de todos.
En Panamá, centro de negocios, de tráfico comercial, encontré un buen núcleo de espíritus jóvenes y apasionados de arte y de letras. No podré olvidar entre ellos a Andreve, a Ricardo Miró, que sostienen allí con entusiasmo y con decisión la buena campaña. ¿No es en Panamá donde nació la delicada alma de poeta que tiene por nombre Darío Herrera?
Embarquéme de nuevo con dirección a Corinto, puerto nicaragüense, en uno de los[6] barcos ciertamente abominables de la Pacific Mail, compañía descuidada, incómoda y voluntariosa, por la ineludible razón de la falta de competencia.
En un feliz amanecer divisé las costas nicaragüenses, la cordillera volcánica, el Cosigüina, famoso en la historia de las erupciones; el volcán del Viejo, el más alto de todos, y más allá el enorme Momotombo, que fué cantado en La leyenda de los siglos, de Víctor Hugo. Por fin entró el vapor en la bahía, entre el ramillete de rocas que forman la isla del Cardón y el bouquet de cocoteros que decora la isla de Corinto. Y aquí otra pluma comenzaría a reseñar la serie de fiestas incomparables de cordialidad, verdaderamente nacionales, que celebraron la llegada del hijo por tantos años ausente.
En verdad, se mató el mejor cordero en el retorno del poeta pródigo.
Saludé a Chinandega, famosa por sus naranjas, por su fecundidad agrícola; saludé a León, la ciudad episcopal y escolar donde transcurrieron mis primeros años. Saludé a Managua, asiento del Gobierno; a Masaya, florida y artística. ¡Viajes de palmas y flores! En mi recuerdo estarán siempre llenos de sol y de alegría. En esas horas de oro y fuego[7] nunca pensé, como el terrible amigo pesimista, que no lejos de los domingos de ramos están los viernes santos.
Cuando llegaron las horas de las expansiones oratorias dije a mis compatriotas mis largas saudades y mis sinceras intenciones. Repetiré aquí algunas de mis palabras, pues deseo sea sabido que en aquellos instantes fuí grato al país argentino y a mis amigos de Buenos Aires. Díjeles que un español eminente, el rector de la Universidad de Salamanca, D. Miguel de Unamuno, escribiérame con motivo del retorno a mi patria original, palabras hermosas que hablaban del griego Ulises y de la maravillosa Odisea. «Nada más propio—expresé—de esta vuelta a mis lares, que la generosidad de mis compatriotas, la elevación del nivel intelectual y una simpatía palpitante y orgullosa han convertido en una apoteosis, si apenas merecida por los sufrimientos de la ausencia y por ese perfume del corazón de la tierra nuestra, que no han podido hacer desaparecer ni la distancia ni el tiempo. Podría decir con satisfacción justa que, como Ulises, he visto saltar el perro en el dintel de mi casa, y que mi Penélope es esta Patria que, si teje y desteje la tela de su porvenir, es solamente en espera[8] del instante en que pueda bordar en ella una palabra de engrandecimiento, un ensalmo que será pronunciado para que las puertas de un futuro glorioso den paso al triunfo nacional y definitivo.
»Tiene la ciudad de Bremen como divisa, un decir latino que el prestigioso D'Annunzio ha repetido en uno de sus poemas armoniosos y cósmicos: Navigare necesse est, vivere non est necesse.
»Yo he navegado y he vivido; ha sido Talasa amable conmigo tanto como Deméter, y si la cosecha de angustias ha sido copiosa, no puedo negar que me ha sido dado contribuir al progreso de nuestra raza y a la elevación del culto del Arte en una generación dos veces continental. Benditas sean las tribulaciones antiguas, si ellas han ayudado a ese resultado, y bendito sea el convencimiento que siempre me animó de que «necesario es navegar» y, aumentando el decir latino, «necesario es vivir». Volvió Ulises cargado de experiencia; y la que traigo viene acompañada de un caudal de esperanza. Yo quiero decir ante todo a mis compatriotas que después de permanecer por largo tiempo en naciones extranjeras, y estudiar sus costumbres, y medir sus vidas, y pesar sus progresos,[13] y apreciar sus civilizaciones, tengo la convicción segura de que no estaremos entre los últimos en el coro de naciones que mantendrá el alma latina, con sus prestigios y su alto valor, en próximas y decisivas agitaciones mundiales. Viví en Chile, combatiente y práctico, que ha sabido también afianzarse en obras de paz; viví en la República Argentina cuyos progresos asombran al mundo, tierra que fué para mí maternal y que renovaba, por su bandera blanca y azul, una nostálgica ilusión patriótica; viví en España, la Patria madre; viví en Francia, la Patria universal; y nada era para mí ni más orgulloso ni más grato que el nombre de un compatriota repetido por la fama científica, por la autorización histórica o por el renombre literario; y cuando alguna vez, desgraciadamente, sabía el mundo de lamentables disensiones, yo no podía evitar las palpitaciones de mi corazón ante las victorias nuestras que comentaba Europa.
»Aun siente España la desaparición de un grande hombre suyo que se llamó Ángel Ganivet, ese andaluz eminente que de boreales regiones envió tanta luz a la tierra maternal. Y cuenta ese granadino, hoy glorificado, la historia de un hombre de Matagalpa que,[14] después de recorrer tórridas Áfricas y Asias lejanas, fué a morir en un hospital belga, y le llamó para confiarle los últimos pensamientos de su vida. No sé cómo se llamaba aquel hombre de Matagalpa; pero sé que ese ignorado compatriota, en su modestia representativa, había visto como yo quizás, en las constelaciones que contemplaran sus ojos de viajero, las clásicas palabras: Navigare necesse est, vivere non est necesse.
»Si acaso el país ha quedado retardado en este vasto concierto del progreso hispanoamericano, por razones étnicas y geográficas que serán allanadas, por motivos que son explicados por nuestras condiciones especiales, nuestros antecedentes históricos, y por la falta de esa transfusión inmigratoria que en otras naciones ha realizado prodigios, tenemos práctica y vitalmente demostrado que un impulso a tiempo y una aplicación de generosa y altas energías, mantenidas según las exigencias del organismo nacional, pueden, ante la revisión de valores universales, demostrar que, aparte de población o de influjo comercial, se es alguien en el mundo.»
En seguida celebré a hombres ilustres de la República, en los cuales me ocuparé luego, y agregué: «Brillante es la impresión que[15] tengo yo, que cortejé durante largo tiempo a la musa cosmopolita, al ver en mi tierra fuertes talentos, fuertes caracteres y encantadoras facultades artísticas.
»Quiero juntar dos impresiones que parecen completamente distintas, y que han hecho en mi espíritu dos huellas de reales proras: es la primera el haber desembarcado en Corinto, dulce puerto por siempre, de una manera europea, por su muelle y comodidades, y es la segunda mi visita a los elementos de guerra, que el jefe del Estado tuvo a bien mostrarme en una de las tarde más felices de mi vida. Vi primeramente que en las artes de la paz y en las ventajas de la civilización no quedamos atrasados entre los pueblos nuestros, y vi que en las industrias y ciencias de la guerra, ni se nos tomaría por sorpresa, ni se nos ganaría por previsión.
»Quizá se esperaría de mí un discurso florido de retórica y encantado de poesía. Yo sé lo que debo a la tierra de mi infancia y a la ciudad de mi primera juventud; no creáis que en mis agitaciones de París, que en mis noches de Madrid, que en mis tardes de Roma, que en mis crepúsculos de Palma de Mallorca, no he tenido pensares como estos: un sonar de viejas campanas de nuestra catedral;[16] por la iniciación de flores extrañas, un renacer de aquellos días purísimos en que se formaba alfombras de pétalos y de perfumes en la espera de un señor del triunfo, que siempre venía, como en la Biblia, en su borrica amable y precedido de verdes palmas.
»Como alejado y como extraño a vuestras disensiones políticas, no me creo ni siquiera con el derecho de nombrarlas. Yo he luchado y he vivido, no por los Gobiernos, sino por la Patria; y si algún ejemplo quiero dar a la juventud de esta tierra ardiente y fecunda, es el del hombre que desinteresadamente se consagró a ideas de arte, lo menos posiblemente positivo, y después de ser aclamado en países prácticos, volvió a su hogar entre aires triunfales; y yo, que dije una vez que no podría cantar a un presidente de República en el idioma en que cantaría a Halagaabal, me complazco en proclamar ahora la virtualidad de la obra del hombre que ha transformado la antigua Nicaragua, dándonos el orgullo de nuestra inmediata suficiencia y casi la seguridad de nuestro fuerte porvenir.
»León, con sus torres, con sus campanas, con sus tradiciones; León, ciudad noble y universitaria, ha estado siempre en mi memoria,[17] fija y eficaz: desde el olor de las hierbas chafadas en mis paseos de muchacho; desde la visión del papayo que empolla al aire libre sus huevos de ámbar y de oro; desde los pompones del aromo que una vez en Palma de Mallorca me trajeron reminiscencias infantiles; desde los ecos de las olas que en el maravilloso Mediterráneo repetían voces del Playón o rumores de Poneloya, siempre tuve, en tierra o en mar, la idea de la Patria; y ya fuese en la áspera África, o en la divina Nápoles, o en París ilustre, se levantó siempre de mí un pensamiento o un suspiro hacia la vieja catedral, hacia la vieja ciudad, hacia mis viejos amigos; y es un hecho que casi fisiológicamente se explicaría de cómo en el fondo de mi cerebro resonaba el son de las viejas torres y se escuchaba el acento de las antiguas palabras.
»... Deseo, al partir, decir a mis amigos de antes, a mis compañeros de ahora y de mañana, a los que me honran llamándose discípulos, y en quienes veo la facultad vital patriótica, lo siguiente: Bien va aquel que sigue una ilusión, cualquiera que sea esa ilusión; bien va el práctico que en su ilusión bancaria cree ser mañana feliz; bien va aquel a quien su ilusión política coloca en plausibles[18] ambiciones y ensueños de puestos honrosos, y aquel que tiene, por fatal peregrinación, que buscar entre las estrellas su provecho de nefelibata; bien va, si lleva de la mano a su conciencia, y su corazón está con él.
»... En Oviedo, en Gómara, en los historiadores de Indias, supe de nuestra tierra antigua y de sus encantos originales. Yo deseo que la juventud de mi país se compenetre de la idea fundamental de que, por pequeño que sea el pedazo de tierra en que a uno le toca nacer, él puede dar un Homero, si es en Grecia; un Tell, si es en Suiza; y que, así como las individualidades, tienen las naciones su representación y personalidad que da transcendencia a las leyes de su destino y al punto en que, por decisión de Dios, están colocadas en el plano casi inimaginable del progreso universal. Profunda complacencia tengo cuando veo a la actual generación, que representa el espíritu de nuestra tierra, brillar, tanto por cantidad como por intensidad, en el ejército intelectual del Continente. Materia prima tenemos muchísima, y por algo Víctor Hugo escogió al Momotombo, entre todos los volcanes de América, para hacerle decir los maravillosos alejandrinos de su Leyenda de los siglos.
»... Yo he sido acogido en diferentes naciones como si fuese hijo propio de ellas. Yo guardo en mi gratitud los nombres de Chile, de Costa Rica, del Salvador, de Guatemala y de Colombia; sobre todo de esa generosa, grande y aun actualmente eficaz República Argentina, que ha sido para mí adoptiva y singular patria. Y dejadme que en estos momentos pronuncie el nombre de los Mitre, cuya gloria vasta conocéis, pero de quienes seguramente no sabéis el estímulo vital que desde hace veinte años me ha sido benéfico en América y Europa. Al nombre de Mitre habrá que agregar en vuestra memoria y en vuestra gratitud, como ya está agregado en las mías, el nombre ilustre del general Zelaya.
»... Recientemente los Estados Unidos han enviado a la República Argentina a hombres como el profesor Rowe, de la Universidad de Pensilvania, a observar las maneras de pensar y de obrar que en ese eminente foco latino animan las más fecundas y poderosas energías hispanoamericanas. Y los yanquis visitantes han ido a decir, asombrados, cuál es la casi mágica labor que ha hecho del Río de la Plata el hogar del mundo y un refugio de libertad y de trabajo.»
Tal hablé a los que me habían mostrado sus almas fraternales en discursos lujosos y ardorosos, en versos de noble pensar y generoso sentir.
Una vez en la capital, que encontré renovada y hermoseada en los años de mis peregrinaciones, me partí a una «hacienda» de café situada en las cercanas sierras. Y allí gocé de espectáculos tan solamente encontrables en esas tierras lujuriantes y solares, en donde, bajo la sonora libertad del viento, en las apoteosis de los amaneceres y de los ponientes, o en las noches entoldadas de diamantes, florecen el asombro y la maravilla.
La flora tropical es de una belleza que causa como una sensación de laxitud.
(Capítulo II).
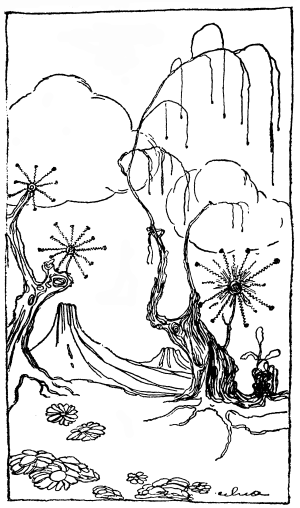
Había rosas de olor y jazmines orientales que constelaban las verdes y espesas enredaderas que crecen.
(Capítulo II)
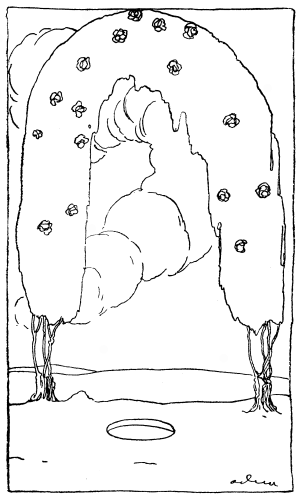
Desde la cumbre de la sierra divísase el lago de Managua.
(Capítulo II)
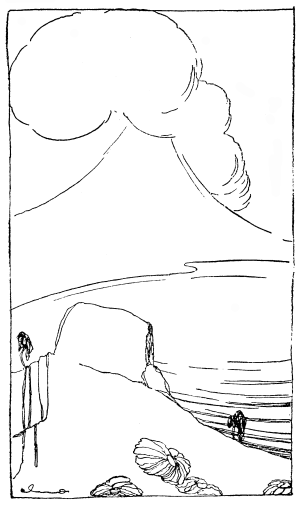

La flora tropical es de una belleza que causa como una sensación de laxitud. El paisaje diríase que penetra en nosotros por todos los sentidos, y hay una furia de vida que con su proximidad enerva. Se creería que bajo la vasta techumbre azul de un firmamento que se rayaría con una estrella, flota un efluvio estimulante para el espíritu y para la sangre; pero cuyo estímulo se convierte en languidez, en desmayo voluptuoso: un far tutto que se deslíe en el far niente... ¿No acaba de saberse esta declaración reciente de cierto doctor: que no es dudoso que un estímulo solar demasiado intenso y demasiado prolongado conduce a la depresión, y que es a esa causa a la que ciertamente hay que atribuir la nonchalance de los habitantes de los países cálidos?
... Solo, en el jardín de una casa amiga, he visto una tarde, en tibio crepúsculo, algo semejante a una estagnación de las horas. Había calor húmedo y voluptuoso, y el cielo, en que brillaban tan solamente, diamantinos, dos o tres luceros, se me representaba como inmenso invernáculo. No se sentía ni un soplo de aire; la vegetación hubiérase dicho cristalizada en la absoluta inmovilidad de las hojas. Había allí azucenas blancas de anunciación y otras semejantes a estilizados lirios heráldicos; había rosas de olor y jazmines orientales que constelan las verdes y espesas enredaderas en que crecen; había una flor que se llama cundiamor, y otra que estalla para regar su simiente, y la que se nombra bellísima, que evocaba para mí, rosada y alegre, altares domésticos como los que se adornan en Diciembre para celebrar la Concepción de María. Toda la circunstante naturaleza me parecía contenida en un concentrado bloque de tiempo, atmósfera de bella-durmiente-del-bosque, o del legendario monje extasiado que escucha al pájaro paradisíaco.
El lujo del campo lo volví a admirar en plenas sierras. Se va a éstas a caballo; a las más cercanas pueden llegar carruajes. Desde[23] que se sale de la capital y se comienza a subir, una temperatura dulce y fresca sucede a los ardores de la ciudad. Se empieza a ver a un lado y otro del camino rústicas fincas. Yo me deleitaba con las fragantes vegetaciones, con los cafetales, que evocan poesía criolla y antillana, sabrosos sentimentalismos líricos a lo mulato Plácido. Y hay en las viviendas, cubiertas de tejas arábigas o de paja, tales ejemplares de la mujer natural, mozas morenas, altas por lo general, de cuerpos flexibles, muchachas bronce o cacao, o pálidas mestizas, que sugieren fatigantes y agotadores cariños solares. Pongo por caso que tenéis sed y os detenéis en una de esas posesiones en las que, desde vuestra caballería, podéis ver el fogón de llamas de oro ante el cual se preparan los yantares. Una campesina de esas os trae un agua fina, fría y doblemente grata por ser servida en un guacal, esto es, en una taza hecha de la corteza del fruto del jícaro, las cuales tazas refrigeradoras suelen ser labradas e historiadas de escudos, aves, panículos, grecas y letras. A la oferta del agua se agrega la visión de unos lindos brazos, de unos lindos hombros y una rosada sonrisa. Y todo esto bien os puede hacer pensar en algo de Biblia o en[24] algo de Conquista, en Rebeca o en doña Marina.
... Me engreía ver a un lado y otro del camino los arbustos cargados de su fruto rojo y algunos aún como un manojo de tirsos llenos de su blanca floración. Y calculaba al ver la feracidad de aquel terreno, en que se suceden alturas y hondonadas, tupido de arbustos de riqueza, cómo es de fecundo y próvido aquel suelo y cuánto hay que aguardar de las horas futuras, cuando una apropiada y propicia corriente inmigratoria contribuya a hacer la producción más abundante y más proficua. La labor agrícola es allí la verdadera fuente de vida, y el cultivo del café es el preferido; el grano de Oriente de que hablara por primera vez en Europa el veneciano Próspero Alpino, y que de Turquía fué con Jean Thevenot a Francia. «A principios del siglo XVIII el café se llevaba de Arabia y costaba muy caro en los mercados europeos; y el árbol era un objeto de curiosidad del que apenas se habían encontrado cuatro o cinco ejemplares. El burgomaestre de Amsterdam, según unos, o el Statuder de las Provincias Unidas, según otros, regaló al rey Luis XIV un arbusto de café que el monarca francés se dignó aceptar y confiar[29] a los profesores de su jardín botánico. Los naturalistas del jardín recibieron con júbilo la planta obsequiada por los holandeses, le prodigaron los cuidados más asiduos e hicieron cuanto les fué posible por que se reprodujese en los invernaderos. Obtuvieron algunos retoños; pero daba lástima cultivar el café en estufas donde las plantas se ahogaban por falta de aire, de cuyo suelo artificial no sacaban sino un alimento insuficiente y poco salubre, y donde les faltaba espacio para desarrollar sus ramas. El encargado del jardín, que era el notable naturalista Antonio de Jussieu, pensó que sería más cuerdo enviar aquella planta a un país donde encontrase el calor vivificante del sol de los trópicos, la húmeda frescura de sus noches y el riego abundante y tibio de sus lluvias periódicas. En su concepto, la Martinica reunía las condiciones más favorables para hacer la prueba. Un joven alférez de navío, sumamente celoso por el progreso de las ciencias y amigo de Antonio de Jussieu, el caballero Déclieux, partía para aquella colonia con el nombramiento de teniente-rey. El botánico le entregó el mejor y más vigoroso de los retoños, recomendándole que no omitiese nada para llevarlo sano y salvo hasta[30] su destino. Déclieux prometió mostrarse digno de la misión que se le confiaba y velar por el débil arbusto como por un niño enfermo.
»La travesía fué larga y penosa: escaseó el agua, y tripulantes y pasajeros fueron puestos a ración; pero como el arbusto no estaba comprendido en el reparto, habría perecido, si Déclieux, fiel a su promesa y pareciendo presentir el gran elemento de riqueza que traía consigo, no le sacrificara una parte de su escasa ración de agua. Aquel arbusto de la Martinica fué el padre común de los millones de arbustos que desde entonces han poblado las grandes plantaciones de América. De la Martinica pasó a las Antillas, y un siglo después a Costa Rica, de donde llegó a nosotros.» Tales son las palabras que sobre el café escribe en su Historia de Nicaragua D. José Dolores Gámez, cuyo padre, que tenía su mismo nombre, fué quien durante la administración Sandoval, por los años de 1845 a 46, cultivó la primera plantación en las sierras de Managua. Hoy es el café de Nicaragua de los más preciados en el mundo. No en vano el de Jinotega obtuvo en una de las grandes recientes exposiciones el mejor premio por su aroma y calidad.
... Es de un «pintoresco» que deleitaría a Francis Jammes el espectáculo de las labores en las sierras, en el tiempo del corte. Hacen este trabajo por lo general mujeres, y en los pequeños campamentos que se forman bajo los árboles protectores del café, no es raro ver la parvada de hijos que afirma la fecundidad de la raza. Hay hamacas tendidas bajo los frutos rojos, y los cantos del pueblo suelen acompañar el trabajo. ¡Y qué gloria de vegetación, qué triunfo de vida en todo lo que la mirada abarca después de ascender a la región en donde el clima cambia y el aire es fresco, y los valles se extienden como en visiones de edén, y hay toda la gama del verde, y un vasto rumor se esparce de los sonoros bananeros o platanares, de los árboles enormes y caprichosos sobre los que saltan las ardillas grises y vuelan las palomas arrulladoras, y los carpinteros y los pitorreales, y toda la fauna alada que haría las delicias de Ovidio!
... Desde la cumbre de las sierras pobladas de fincas divísanse el lago de Managua, al fondo, y más cerca la laguna de Nejapa. Los colosales volcanes semejan, en la diafanidad de los crepúsculos, calcados en los cielos puros, extraordinarios fujiyamas, y la luz da la[32] ilusión, siendo de una transparencia de acuarela. Excursiones a caballo, paseos a pie, salidas cinegéticas, distraen y alegran las horas. Suele haber reuniones e improvisados bailes entre los vecinos de las propiedades; y esas voluptuosas y como lánguidas damas que van a pasar días de campo a las «haciendas», diríase que son las hadas de los parajes, las divinidades vivas y carnales.
... Más de una vez pensé en que la felicidad bien pudiera habitar en uno de esos deliciosos paraísos, y que bien hubiera podido tal cual inquieto peregrino apasionado refugiarse en aquellos pequeños reinos incógnitos, en vez de recorrer la vasta tierra en busca del ideal inencontrable y de la paz que no existe. Pocas horas de mi existencia habré pasado tan gratas y vividas como aquellas en que, al estallar las mañanas en una cristalería de pájaros locos de vivir, salía yo con mi escopeta, en compañía de un joven amigo, a recorrer los caminos, a bajar por los barrancos, a buscar entre los ramajes la deseada caza. Y al retorno, ningún plato de Champeaux o de la Tour d'Argent fuera comparable con los que, perfumados de las hierbas y especias de la tierra, regocijaban nuestro paladar y nos ponían, con el gusto[33] de los condimentos y la satisfacción de la gula, un humor semejante al de ese modesto, pero excelente y bienhechor poeta que se llamó Baltasar de Alcázar.
Entre todas las plantas que atraen las miradas, llévanse la victoria palmeras y cocoteros, que en el europeo despiertan ideas coloniales, los viajes de los antiguos bergantines y las inocencias de Pablo y Virginia, de cuyo casto absurdo convencen los relentes de las selvas y las continuas insinuaciones de la tierra. El Trópico transpira savias amorosas; y allí Cloe daría a Dafnis las dulces lecciones de manera que dejaría suspensa por el asombro encantado la pastoril flauta de Longo. El bananero erige su ramillete de estandartes, de tafetanes verdes, sobre los cuales, cuando llueve, vibra el agua redobles sonoros; y las palmeras varias despliegan, unas, bajas, como pavos reales, anchos esmeraldinos abanicos, otras, más altas, airosos flabeles; las otras son como altísimos plumeros, orgullosas bajo el penacho, ya entreabierta la colosal y oleosa y dorada flor del «coroso», ya colgante la copiosa carga de cocos, cuya agua fresca y sabrosa es la delicia de las canículas.
... En anchos y lisos secaderos pónese el[34] café al sol, una vez cortado y recogido. Luego pasará a las máquinas descascaradoras, que lo dejarán limpio y listo para ser puesto en los sacos de bramante que han de ir a los mercados yanquis, a los puertos del Havre o de Hamburgo. No es la cosecha nicaragüense tan crecida como la de otros países vecinos; pero en Nicaragua se produce ese grano fino que supera al mismo moka por su sabor y perfume, y que se conoce con el nombre de caracolillo. Una buena taza de su negro licor, bien preparado, contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta.

Cuéntase que el Mikado, al ver en un álbum, regalo del presidente Porfirio Díaz, fotografías de soldados del Ejército mejicano, hizo notar al ministro de Méjico el parecido de ellos con sus soldados nipones. Tal recuerdo me vino al ver evolucionar a los soldados nicaragüenses, que, por otra parte, han demostrado poseer, a más del físico, otras cualidades japonesas. El tipo indígena puro o el mestizo tiene mucho de azteca. «Los primeros habitantes (nicaragüenses)—dice Gámez—, de origen mongólico, como los demás del continente americano, hicieron en sus primitivos tiempos la vida nómada de los pueblos salvajes; pero parece ser muy cierto que inmigrantes de Méjico y de las naciones vecinas, que llegaban organizados en tribus, fueron sucesivamente ocupando[36] el territorio y formando de una manera paulatina la sociedad aborigen de estos pueblos.» Entre los nacionales se encuentra una interesante variedad etnográfica. Existen los tipos completamente europeos, descendientes directos de españoles o de inmigrantes europeos, sin mezcla alguna; los que tienen algo de mezcla india, o ladinos; los que tienen algo de sangre negra, los que tienen de indio y de negro, los indios puros y los negros. De éstos hay muy pocos[1]. En el carácter han dejado su influjo los hábitos coloniales y la agilidad mental primitiva. «Y nunca indio, a lo que alcanzo, habló como él a nuestros españoles.» Tal dice Francisco López de Gómara, refiriéndose al cacique Nicaragua o Nicarao, que dió nombre a aquellas tierras americanas. El conquistador Gil González de Ávila, después que hubo tomado posesión de aquellas regiones y hubo bautizado la bahía de Fonseca, en recuerdo del obispo de Burgos, y gratificado a una isla con el nombre de su sobrina Petronila, se había encontrado con el cacique Nicoián, al [37]cual y a toda su gente logró convertir. «Informóse—dice Gómara—de la tierra y de un gran rey llamado Nicaragua, que a cincuenta leguas estaba, y caminó allá. Envióle una embajada, que sumariamente contenía fuese su amigo, pues no iba por le hacer mal; servidor del emperador que monarca del mundo era, y cristiano, que mucho le cumplía, e si no que le haría guerra».
»Nicaragua, entendiendo la manera de aquellos nuevos hombres, su resoluta demanda, la fuerza de las espadas y braveza de los caballos, respondió por cuatro caballeros de su corte «que aceptaba la amistad por el bien de la paz, y aceptaría la fe si tan buena le parecía como se la loaban.»
Los españoles fueron bien recibidos por el jefe indio y se trocaron dádivas. Un fraile iba allí, mercedario, que predicó el cristianismo y anatematizó las antiguas costumbres. Nicaragua y sus gentes aceptaron pasablemente todo, menos dos cosas: que se les prohibiese la guerra y la alegría, «ca mucho sentían dejar las armas y el placer». Dijeron que «no perjudicaban a nadie en bailar y tomar placer, y que no querían poner al rincón sus banderas, sus arcos, sus cascos y penachos, ni dejar tratar la guerra y armas a sus mujeres,[38] para hilar ellos, tejer y cavar como mujeres y esclavos». Como el peruano Atabaliba con el P. Valverde, Nicaragua arguyó varios puntos de religión, «que agudo era, y sabio en sus ritos y antigüedades. Preguntó si tenían noticia los cristianos del gran diluvio que anegó la tierra, hombres y animales, e si había de haber otro; si la tierra se había de trastornar o caer el cielo; cuándo y cómo perdería su claridad y curso el sol, la luna y las estrellas, que tan grandes eran; quién las movía y tenía. Preguntó la causa de la oscuridad de las noches y del frío, tachando la natura, que no hacía siempre claro y calor, pues era mejor; qué honra y gracias se debían al Dios trino de cristianos, que hizo los cielos y sol, a quien adoraban por Dios en aquellas tierras; la mar, la tierra, el hombre que señorea, las aves que volan y peces que nadan, y todo lo del mundo. Dónde tenían de estar las almas, y qué habían de hacer salidas del cuerpo, pues vivían tan poco siendo inmortales. Preguntó asimesmo si moría el santo padre de Roma, vicario de Cristo, Dios de cristianos; y cómo Jesús, siendo Dios, es hombre, y su madre, virgen pariendo; y si el emperador y rey de Castilla, de quien tantas proezas, virtudes y[39] poderío contaban, era mortal; y para qué tan pocos hombres querían tanto oro como buscaban. Gil González y todos los suyos estuvieron atentos y maravillados oyendo tales preguntas y palabras a un hombre medio desnudo, bárbaro y sin letras, y ciertamente fué un admirable razonamiento el de Nicaragua, y nunca indio, a lo que alcanzó, habló tan bien a nuestros españoles.»
El nicaragüense se distingue en toda la América Central por condiciones de talento y de valor. A la levadura primitiva se agregaron elementos coloniales. Si, una vez proclamada la independencia, hubo descuido en la general cultura, fué a causa de las inquietudes incesantes que mantuvieron a todos los cinco Estados centroamericanos en continuas agitaciones y guerras.
El historiador de Indias ya citado hace notar el estado de relativo adelanto que encontraron en algunas tribus de Nicaragua los conquistadores. «Sea como fuere, que cierto es que tienen estos que hablan mejicano por letras las figuras de los de Culúa, y libros de papel y pergamino, un palmo de anchos y doce largos, y doblados con fuelles, donde señalan por ambas partes de azul, púrpura y otros colores, las cosas memorables que[40] acontecen; e allí están pintadas sus leyes y ritos, que semejan mucho a los mejicanos, como lo puede ver quien cotejare lo de aquí con lo de Méjico.»
Y en otro lugar: «Los palacios y templos tienen grandes plazas, y las plazas están cerradas de las casas de nobles y tienen en medio de ellas una casa para los plateros, que a maravilla labran y vacían el oro.» Esta condición aun hoy puede admirarse en los trabajos de orfebrería nicaragüense. Tales labores he mostrado yo a mis amigos europeos, que las han comparado con manufacturas de Tifany o Froment-Meurice. Escultores y pintores hay asimismo que, sin haber frecuentado nunca talleres ni museos, pues no han salido del país, producen obras que me han causado sorpresa y admiración. Así los que actualmente decoran la catedral de León, bajo el cuidado del obispo Pereira.
Ciertos indios fabrican utensilios de barro que no son inferiores a los que produce la alfarería peninsular en Andújar; las «tinajitas» de allá alegran la vista y refrescan el agua en los estíos, como las españolas alcarrazas. La habilidad original y criolla se manifiesta en esteras o «petates», en hamacas tejidas de la fibra de la «cabuya» o de la pita, teñidas [45]con los colores que extraen del mismo modo que los abuelos, colores que hacen rememorar cómo ante no sé cuál tapiz oriental evocara un expresivo pintor francés la comparación de un «perroquet». Se hacen en los telares rebozos de hilo y de seda, semejantes a chales indios; se labran en el duro hueso de un fruto de palmera, el «coyol», sortijas y pendientes que se dijeran de azabache. Y se descubre en las mentes una natural claridad de entendimiento y una facultad de asimilación que hacen que se aprendan con facilidad y acierto importadas industrias extranjeras. Los zapatos son famosos, y podrían pasar los de algunos fabricantes por los que en las zapaterías sevillanas han llenado el gusto del coronado que tiene por nombre Eduardo VII. Aprovechando la riqueza de los bosques, que es extraordinaria, combinan los carpinteros y ebanistas piezas de exposición que son maravillosos mosaicos. Sorprenden las vivaces disposiciones mecánicas. El primer automóvil que haya llegado a la República fué el del presidente Zelaya. Con él fué un chauffeur francés. Al poco tiempo los buenos conductores no escaseaban. Y hasta algo como un Charles Cros nicaragüense ha habido que haya experimentado[46] allá un sistema de teléfono sin hilos mucho antes de las hoy triunfantes tentativas de electricistas europeos. Me refiero al doctor Rosendo Rubí, que obtuvo en Washington una patente el año de 1900.
Si el clima predispone para la fatiga y hay en él el tropical incentivo de la pereza, adelanta, sin embargo, la actividad artesana. Managua, León, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, son centros principales de trabajo. Aunque las condiciones de vida del país son tan diversas de las que hacen levantar tantas protestas al obrero en naciones europeas y americanas, no ha dejado de sentirse por allá uno que otro vago soplo de espíritu socialista; mas no ha encontrado ambiente propicio en donde nadie puede morirse de hambre ni hay vida de dominadores placeres.
El nicaragüense es emprendedor, y no falta en él el deseo de los viajes y cierto anhelo de aventura y de voluntario esfuerzo fuera de los límites de la patria. En toda la América Central existen ciudadanos de la tierra de los lagos que se distinguen en industrias y profesiones, algunos que han logrado realizar fortunas y no pocos que dan honra al terruño original. No es el único el caso del[47] navegante matagalpense de que hablara Ángel Ganivet; y en Alemania, en Francia, en Rumania, en Inglaterra, en los Estados Unidos, sé de nicaragüenses trasplantados que ocupan buenos puestos y ganan honrosa y provechosamente su vida. Recuerdo que, siendo yo cónsul de Nicaragua en París, recibí un día la visita de un hombre en quien reconocí por el tipo al nicaragüense del pueblo. Me saludó jovial, con estas palabras, más o menos: «No le vengo a molestar, ni a pedirle un solo centavo. Vengo a saludarle, porque es el cónsul de mi tierra. Acabo de llegar a Francia en un barco que viene de la China, y en el cual soy marinero. Es probable que pronto me vaya a la India». Se despidió contento como entrara y se fué a gastar sus francos en la alegría de París, para luego seguir su destino errante por los mares.
[1] Según los cálculos de Paul Levy, en su obra sobre Nicaragua, las proporciones son: indio, 550 por 1.000; mestizo, 400 por 1.000; blanco y criollo, 45 por 1.000; negro, 5 por 1.000
MIS LIBROS
«LA CARAVANA PASA»
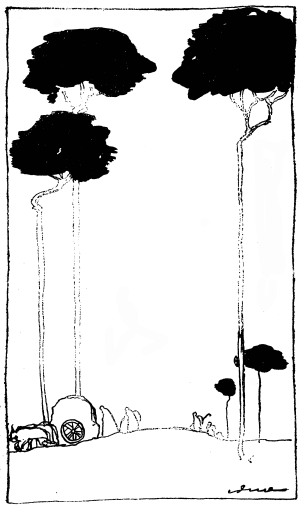

Cuando llegaron los españoles a Nicaragua existía ya en los naturales cierta cultura intelectual, sin duda alguna reflejada de Méjico. Cierto que en Guatemala, entre los quichés, había una civilización superior; mas los nicaragüenses no eran en verdad bárbaros, cuando Gómara señala en ellos ciertos adelantos.
Todo esto no obsta para la crueldad de los ritos, que, como los mejicanos, tenían su parte de antropofagia. De todas maneras, había libros y archivos, que, según dice el historiador Gámez, «fueron tomados por los españoles y quemados solemnemente en la plaza de Managua, por el reverendo padre Bobadilla, en el año 1524». Bobadilla no hizo sino lo mismo que el obispo Zumárraga hiciera con los tesoros escritos de la capital de[50] Moctezuma. No iban a América los conquistadores a civilizar, sino a ganar tierras y oro; y a la América central le tocó la peor parte, entre aventureros de espada y frailes terribles.
«Los que atravesaron los mares—expresa el historiador citado—en frágiles naves para correr aventuras en tierras lejanas y desconocidas, tuvieron que ser, fueron por lo regular, la escoria de la sociedad española, sobre la que, como es consiguiente, sobresalió alguna que otra medianía social, a quien las malas circunstancias arrojaron a nuestras playas.»
Lo más escogido fué a los virreinatos peruano y mejicano. Se cuenta tradicionalmente en Nicaragua que allá estuvo un hermano de Santa Teresa de Jesús, y que él fué quien llevó la imagen que aun hoy se venera en el santuario de Nuestra Señora de la Concepción de El Viejo. Pudiera suceder, y quizá de él desciendan algunos de los Cepedas del país. Llegó también un Loyola, que no juzgo haya sido de sangre de San Ignacio. Mas quien en realidad estuvo allá, e hizo perdurable obra de bien, pues si no era un santo era un héroe, fué aquel fraile que en el Capitolio de Washington tiene estatua, y[51] cuyo nombre brilla con singular luz entre los de los bienhechores de la Humanidad: Fray Bartolomé de las Casas. La importada clerecía no fué, por cierto, modelo de virtudes evangélicas. Como todos los que llegaban, aquellos tonsurados tenían el oro por mira. Así, fué un sacerdote de Cristo el que tuvo la peregrina idea de descender por el cráter del volcán de Masaya, creyendo que la lava fundida era el metal codiciado. Los religiosos no se preocupaban gran cosa ni de enseñar lo fundamental que se encuentra en el catecismo. Gobernadores, encomenderos, capitanes, no tenían más objeto que su deseo de riqueza, y entre ellos se aprisionaban y se mataban. Guatemala, reino o capitanía general, era el centro de la escasa cultura del tiempo de la colonia. Mas por todas partes está el dominio de las armas y la cogulla. El fanatismo imperaba. En Guatemala se practicaban la magia y la hechicería. Es muy curioso lo que a este respeto cuenta en su obra, que hizo traducir Colbert al francés, el fraile inglés Tomás Gage, quien logró, a pesar de ser extranjero, ir hasta la capital guatemalteca, donde enseñó teología por espacio de doce años.
El período colonial es sombrío para la vida[52] intelectual. Así hasta la Revolución francesa, que tuvo en tonas partes repercusión. La prohibición de que llegasen libros extranjeros concluyó con las ordenanzas de Carlos III. La Enciclopedia en aquellos países, como en el resto de América, ayudó a preparar la independencia. Un fraile eminente, el P. Goicochea, dió nueva luz a los estudios filosóficos, antes envueltos en mucha teología y mucho peripato. Hay que advertir que fueron también clérigos los que, como antaño la sombra, hacían ahora la Luz.
«En los primeros años—expresa Gámez—que siguieron al descubrimiento de Nicaragua, la población se hallaba, en cuanto a letras, en completas tinieblas. Los aventureros españoles que llegaban a nuestras colonias tenían más afición a la espada que a la pluma, y era raro el que siquiera sabía escribir su firma. Los escritos de aquel tiempo, confiados a las personas más inteligentes e instruídas, ponen de manifiesto la ignorancia de sus autores. El clero fué entre nosotros, como en otras muchas colonias, el que descorrió el velo a la enseñanza, comenzando a propagarla. Pero la instrucción se limitaba a las castas privilegiadas y se reducía a las primeras letras y a la doctrina cristiana.[53] Más tarde se estableció en León un colegio seminario para fabricar los sabios de la colonia. Se estudiaba allí latinidad, cierto embrollo metafísico-religioso que apellidaban filosofía, y teología moral y dogmática. La sabiduría y la ciencia no pasaban nunca más allá de los dinteles de la sacristía. Se creó después una Universidad en Guatemala; pero tanto en ésta como en el seminario de León, no se podía avanzar más que lo que conviniera a la política de España en las colonias. En 1794 había en la capital del reino diez y seis conventos, muchas iglesias y «una sola escuela de primeras letras». No obstante, en Guatemala hubo antes cierto florecimiento mental, pues no debe de haber sido caso aislado el de aquel poeta contemporáneo de Cervantes, a quien éste alaba en su Viaje al Parnaso en estos términos, después de celebrar a Gaspar de Ávila:
A fines del siglo XVIII dió un gran paso la enseñanza en Guatemala. Hubo un Flores[54] «que se adelantaba a Galvani y Balli en experimentos físicos sobre la electricidad, y a Fontana en las estatuas de cera para el estudio de la anatomía». En el país nicaragüense «llegábamos a la víspera de nuestra emancipación hablando malamente el idioma castellano, llena la cabeza de cuestiones teológicas y metafísicas; pero en lo demás, tan pobres y atrasados como cuando Nicaragua fué a recibir a Gil González»[2]. Las ideas revolucionarias francesas, la doctrina de los enciclopedistas, fueron conocidas por la introducción de algunas obras, y produjeron su efecto a pesar de lo arraigado que estaba en los burgueses el espíritu colonial. En 1812 las Cortes de Cádiz elevaron a la categoría de Universidad el antiguo seminario conciliar de León. Del foco guatemalteco llegan después las ideas puestas en circulación por pensadores como Valle, Molina, Barrundia. Ya en los albores de la independencia se destaca en Nicaragua una figura prestigiosa: la de Larreinaga. Desde entonces, a las luchas de la colonia suceden las luchas que preceden a la formación de los Estados, a la república federal. Y en el año 1824 «el bello país [55]de Nicaragua, «el paraíso de Mahoma», como le llamó Gage, se convirtió en un teatro de guerras civiles». Todo, claro está, en merma del adelanto y de la instrucción del pueblo. Y guerras, y más guerras. En largos períodos, la única literatura que aparece es la violenta y declamatoria de los periódicos de combate. La libertad del pensamiento no existía. En 1825 el jefe del Estado, Cerda, ordena, entre otras cosas, retrocediendo a la época de la conquista, «que no se escribiera por la prensa concepto alguno que no estuviera conforme con los preceptos católicos», y que se quemaran todos los libros prohibidos por la Iglesia. Más tarde, durante la administración Herrera, pudo bien verse en Nicaragua una vislumbre de progreso y de cultura, dado el retrato moral que de aquel gobernante se lee en un antiguo periódico citado por Gámez: «Desde muy joven leía los filósofos más profundos, los genios de la Francia, la historia antigua. Su corazón noble se había incendiado en las nociones de gloria y libertad. Su cabeza activa y fecunda combinaba los grandes problemas de la legislación y la política. Su estudio privado, su trato íntimo con los dos grandes literatos honor de su país, habían desarrollado en él[56] un carácter de empresa, un talento de gobierno, un tacto y conocimiento de los hombres y de los negocios».
No sé a punto fijo en qué época fué introducida la imprenta en Nicaragua; mas el libro ha sido escaso, y de aquellos tiempos no conozco ninguno. El primer periódico oficial apareció en 1835, bajo la administración Zepeda, con el título de Telégrafo Nicaragüense; luego figuraron varones de estudio al par que hombres de política: Buitrago, Hermenegildo Zepeda. Y se admirará a una personalidad interesante y valiosa: D. Francisco Castellón, varón de viva inteligencia y de instrucción notable. En 1844 fué enviado como ministro a Europa, a fin de ver si era posible evitar las rudezas e imposiciones de Inglaterra en Nicaragua. En Londres no quisieron ni oirle. Luego fué a Francia. Gámez narra un curioso episodio de ese viaje, que merece copiarse íntegro: «Castellón, que era un hábil diplomático, concretó entonces sus esfuerzos a la Corte de Francia, para que siquiera interpusiese su mediación y nos librara de ser tratados como pueblos bárbaros puestos bajo la férula de cónsules descorteses y arbitrarios.
»Despertó con tal objeto el interés del público[61] francés por el canal interoceánico de Nicaragua, por medio de la prensa y de conversaciones con los hombres más notables de aquel tiempo. El príncipe Luis Napoleón, después Napoleón III, estaba preso en el castillo de Ham, y la Corte de Luis Felipe lo hacía aparecer como demente. Castellón quiso también sacar partido del bonapartismo y solicitó permiso de visitar al reo de Estado. Luis Napoleón agradeció la visita del diplomático nicaragüense, quedó prendado de su agradable presencia y finos modales, y se sintió vivamente reconocido cuando Castellón, burlando la vigilancia del carcelero, le deslizó disimuladamente dos cartuchos de oro, que el príncipe rehusó. Desde ese día el futuro emperador fué un partidario decidido del canal por Nicaragua, y todos los bonapartistas franceses se convirtieron en sus propagandistas más entusiastas. Estaba logrado el objeto. (La gratitud de Napoleón fué imperecedera. Apenas ocupó el trono imperial, mandó a Nicaragua a buscar a Castellón, cuya muerte ignoraba. Pasó una pensión a su familia, y más tarde, en 1867, tuvo en París educando a Jorge, hijo menor de D. Francisco.) Castellón se dirigió entonces a la Cancillería francesa, y en una[62] conferencia con el ministro Guizot ofreció a Francia toda clase de privilegios sobre el canal y también cederle en propiedad una isla en el Atlántico para hacer allí un fuerte que sirviera de llave al mismo canal, a condición de que interpusiera su mediación con Inglaterra, ¡Vana demanda! La Corte de Luis Felipe manifestó francamente al representante de Nicaragua que los procedimientos de Inglaterra eran correctos, «porque—añadió—las naciones de Europa no pueden, sin rebajarse, entenderse con esos «gobiernitos mosquitos». El Gobierno de Nicaragua, al dar cuenta más tarde, en el periódico oficial, del fracaso de su Legación, exclamaba con tristeza: «Nuestro Gobierno, cuando se trata de condenarlo a pagar sin ser oído, está constituído; pero no lo está cuando quiere manifestar sus agravios y defenderse.» Y el espíritu de Drago flotaba aún sobre la superficie de las aguas...
Don Patricio Rivas y D. Cleto Mayorga, ambos políticos, fueron aficionados a las musas y produjeron cosas ingeniosas que no se conservan en ninguna antología. En medio de las agitaciones y guerras que se sucedían, solían aparecer canciones populares de rimadores anónimos. Máximo Jerez, caudillo,[63] infatigable apóstol de la Unión Centroamericana, fué persona de cultura literaria. Díaz Zapata es nombre grato al arte. El hombre de Estado Zeledón era un universitario. El filibustero yanqui Walker, que cultivó su espíritu en una Universidad alemana, no llevó a Nicaragua sino la barbarie de ojos azules, la crueldad y el rifle. Otro anglosajón que llegó de paz fué Squire, quien escribió un libro notable sobre aquellas tierras. Leyendo este libro tuvo Víctor Hugo la idea que le hizo producir Les raisons du Momotombo. Buenaventura Selva fué estadista, abogado de gran mérito y también hombre de letras. Gregorio Juárez, sujeto estudioso, lleno de nociones, sabio para su tiempo y que tuvo que ver también con los asuntos públicos, dió a la prensa muchas ingenuas y modestas poesías. El Dr. De la Rocha cultivó la elocuencia y dejó páginas históricas y literarias. En 1660 se introdujo la imprenta en Guatemala, y tres años después se hizo el primer trabajo tipográfico. Respecto a Nicaragua no tengo ningún dato seguro. En León creo que fueron de los primeros impresores Pío Orue y Justo Hernández. Mas el libro, como he dicho, era escaso en esos tiempos, y aun continúa siéndolo ahora.[64] Conozco muy mal impresas y mendosas las obras de un historiador de buenas intenciones, aunque harto apasionado: Jerónimo Pérez. Cerrada la Universidad leonesa, los estudios se hacían en contados Institutos y Liceos. La Filosofía se enseñaba por Balmes; la Física, por Ganot. La fundación de los Institutos de Oriente y de Occidente en Granada y en León fué un gran paso en el adelanto intelectual de la República. Llegaron para enseñar en ellos españoles eminentes. Al de León debió ir como director Augusto González de Linares, gloria de la ciencia moderna de España. No pudo realizar el viaje, y fué en su lugar José Leonard, un polaco admirable, que había sido ayudante del general Kruck en la última insurrección, y que en España llegó a dominar el castellano con toda perfección—era un políglota consumado—y a ocupar el puesto de redactor de la Gaceta de Madrid. Con él fué el doctor Salvador Calderón, sabio naturalista, hoy profesor de la Universidad matritense. A Granada fueron el padre Sanz Llaría y otros notables peninsulares.
[2] Gámez: Historia de Nicaragua.
MIS LIBROS
«CANTO A LA ARGENTINA»
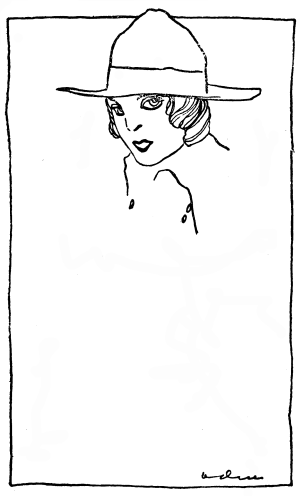

Poco se ha escrito sobre la literatura en Centroamérica, y especialmente en Nicaragua. Menéndez Pelayo le dedica algunas palabras en el prólogo de su Antología. No tengo recuerdo de que en la Lira americana que publicó Ricardo Palma en París esté representada Nicaragua, ni en la obra de Lagomagiore. El poeta Félix Medina comenzó la publicación de una Lira Nicaragüense hace ya muchos años. La obra quedó a medio hacer. En épocas pasadas los rimadores no han sido raros, dado que excelentes sacerdotes, doctores, hombres públicos, licenciados, han, como decía el inocente énfasis de antes, «pulsado la lira». Tengo memoria de haber oído en mi infancia muchos cantos nacionales, patrióticos, guerreros y amorosos.
Del corazón del pueblo han brotado, como[66] en todos los países, cantares sentidos y sencillos como éste:
Era costumbre que en los entierros se distribuyesen a los concurrentes, junto con las velas de cera, prosas y poesías impresas en papel de luto. En esa literatura fúnebre se solían encontrar producciones de cierto mérito, firmadas con nombres conocidos o con seudónimos. La novela no ha tenido cultivadores. Apenas un caballero de la ciudad de Granada, el Sr. Gustavo Guzmán, ha dado hace tiempo a la publicidad algunas tentativas sin pretensiones. El historiador Gámez publicó también en 1878 un ensayo de novela: Amor y constancia. Los estudios históricos sí están representados por libros plausibles y meritorios. Fuera de Jerónimo Pérez, ya citado, y de Hernández Somosa, cuyos trabajos se han circunscrito a épocas determinadas, el país se enorgullece con la labor de Tomás Ayón y de José Dolores Gámez. Ayón fué un jurisconsulto eminente, que en los últimos años de su vida se dedicó a escribir[67] la historia de Nicaragua sin más elementos que los historiadores de Indias, los historiadores guatemaltecos y lo poco de aquellos pobres archivos. Publicó su trabajo por la imprenta Nacional. Como fué un escritor para quien los clásicos eran familiares, su producción se recomienda por discreción y elegancia de estilo, aunque se le hayan hecho algunos reparos como analista. Dejó ese varón ilustre un hijo que heredó sus dotes estéticas, y que hoy es uno de los primeros cultores del arte de escribir en aquella República: Alfonso Ayón.
Gámez, cuya actuación política ha sido mucha y muy agitada, es uno de los más firmes sostenedores de las ideas liberales en Centroamérica. Su radicalismo es fundamental, y su intransigencia reconocida. Así en su obra no busca disimular las tendencias preferidas de su espíritu. «Yo—dice en la introducción de su Historia de Nicaragua—, debo declararlo con franqueza, no puedo ni podría nunca ocultar mis simpatías por el sistema republicano, por las luchas en favor de la independencia y libertad de los pueblos, por los progresos modernos y por las avanzadas ideas del liberalismo en todas sus manifestaciones», etc. De esta manera,[68] en su producción hay siempre un vago relampagueo de jacobinismo que se hace advertir entre la facilidad y la claridad de su discurso.
Después de la publicación de su Historia, el autor anunció la de otras obras, como Archivo histórico de Nicaragua, «voluminosa recopilación cronológica de documentos históricos desde 1821 hasta nuestros días»; un Diccionario biográfico y geográfico de la República de Nicaragua; sus Memorias del destierro y Los grandes nacionalistas, estudios de la vida y hechos de los grandes caudillos que en Centroamérica se han esforzado por reconstruir la Patria de 1834. Estos libros han quedado hasta ahora inéditos. Gámez ha tenido que dejar muchas veces de escribir historia por «hacer historia». Nadie ha podido por allá dedicarse a las puras letras. Pero ¿acaso no hay la misma queja en toda la América latina? ¿Y en España misma? Hay en aquellos países, y en Nicaragua muy particularmente, una abundancia de materia prima, o, mejor dicho, de espíritu primo, que es de admirar. Mas el ambiente es hostil, las condiciones de existencia no son propicias, y la mejor planta mental que comienza en un triunfo de brotes se seca al poco tiempo. La[69] impresión de libros, como lo he dicho ya, casi es nula. La producción de literatos y de poetas ha tenido que desaparecer entre las colecciones de diarios y de una que otra revista de precaria vida[3]. Hubo un poeta de gran cultura, a quien yo conocí anciano, y que murió siendo director de la Biblioteca Nacional de Managua: Antonino Aragón. Había sido amigo de un famoso romántico español que recorrió casi toda la América: el montañés Fernando Velarde, autor de los Cantos del Nuevo Mundo. Aragón, lírico y sentimental, escribió buen número de poesías, y no queda de él ni un solo volumen. Carmen Díaz, que poseyó lo que antes se llamaba «inspiración», no dejó tampoco ni un libro. Lo propio Cesáreo Salinas, que rimó asuntos galantes y graciosos, y a quien, como a tantos otros, fué fatalmente destructor el medio en que su talento se desenvolviera. Nada queda de los pasados cultores de las letras... Nada de Juárez, de Rocha, de Díaz, de Buitrago; nada quedará de Aguilar,[70] cerebro privilegiado; nada de un delicado poeta: Manuel Cano; nada del fuerte talento de un Anselmo H. Rivas. Dos extranjeros de grata recordación contribuyeron a la cultura del país, impulsando y dando nueva vida al periodismo naciente: un alemán, H. Gottel, y un italiano, Fabio Carnevalini. Este último dejó un solo volumen: la traducción de la obra del filibustero William Walker sobre su invasión a Nicaragua. Los padres jesuitas, durante su permanencia en la República, contribuyeron mucho a la difusión del amor a las Humanidades en la juventud que atraían. En tiempo de ellos comenzaron a brillar inteligencias que más tarde serían glorias de la Patria. Luis H. Debayle, una de las más finas, nobles y puras almas que me haya sido dado conocer en mi vida; José Madriz, talento tan vigoroso como sagaz; y Román Mayorga Rivas, gallardo y elegante poeta, comenzaron su educación de ciencia y belleza cuando estaban en el país aquellos religiosos. Debayle es un médico y cirujano ilustre, digno de figuración y loa en cualquier parte del mundo, y que con el argentino Wilde fué de las primeras personalidades en el Congreso Médico Panamericano de la Habana. Luego ha figurado brillantemente[71] en el Internacional de Budapest. Joven aún, goza en toda la América Central de una autoridad indiscutible. Su carrera la hizo en París, en donde conquistó por concurso el título de interno de los hospitales—único en Centroamérica—, y en donde Charcot, Richelot, Pean y Guyot le estimularon, le demostraron su afecto, predijeron su porvenir de éxitos y de gloria. Discípulo ferviente de Pasteur, llevó a su Patria las nuevas ideas, siendo considerado como el innovador de la Medicina y de la Cirugía en Nicaragua. En medio de sus triunfos científicos, no ha podido echar en olvido a las Gracias divinas. Y ha escrito y escribe de cuando en cuando artículos, estudios y delicados poemas, unos impregnados de aroma romántico, otros muy modernos y de técnica hábil, todos bellos de humanidad y de sinceridad. Madriz ocupa hoy uno de los primeros puestos en la política centroamericana; abogado de gran mérito, es en todo un combativo. Mas no ha sido tampoco infiel a las letras, y tiene por publicar importantes estudios de historia patria, que han de ser dignos de su sólido y áureo talento. Mayorga Rivas estaba llamado a ser el fundador del periodismo a la moderna en Centroamérica, y, en efecto, dirige en San[72] Salvador el primer diario de aquellas cinco Repúblicas. No obstante, su antigua musa le acompaña siempre, y suele, al amor de ella, formar en su jardín de lirismo muy lindos ramos de rosas de poesía. Hay que tener en cuenta que todos los escritores tienen necesariamente que ir a parar al terreno de las discusiones políticas. Los mejores cerebros se han gastado así ¿Qué obras perdurables no habrían podido dejar un Carlos Selva, un Tiburcio G. Bonilla, o un Rigoberto Cabezas en lo pasado, y no podría hacer un Salvador Mendieta en lo presente? Cabezas fué a la acción, y en ella dejó un nombre luminoso. Otros han arrojado su tinta al viento y al olvido. Modesto Barrios, un verdadero literato y maestro de la palabra, se fatigó en vanas oposiciones y se refugió en la jurisprudencia y en el profesorado. Otro muy culto espíritu, Manuel Coronel Matus, ha ocupado altos puestos públicos, y hoy dirige un diario y un Instituto.
Singular figura entre las gentes que escriben ha sido la de D. Enrique de Guzmán, miembro correspondiente de la Real Academia Española, el único miembro correspondiente de la Real Academia Española que haya existido en Nicaragua... El Sr. Guzmán[77] se dedicó a la política y a la gramática. En lo segundo ha tenido por allá, en años ya lejanos, bastante éxito. Es un hombre de cierta lectura, con dotes socarronamente satíricas, y cuya manera ha consistido en mezclar al chiste castellano y a la cita clásica algo de la pimienta un poco fuerte y del «chile» usual en su parroquia. De este modo, el Sr. Guzmán es menos gustado en el resto de Centroamérica que en Nicaragua; y en Nicaragua, para saborearlo por completo, se necesita ser de su ciudad de Granada, y, posiblemente, de su barrio. Es algo, por otra parte, semejante al español Valbuena, con más cultura, y que mezcla taimadamente a falsas inocencias de cura oblicuo desplantes y pesadeces de dómine criollo. ¡Excelente Sr. Guzmán, el mismo, invariable, incambiable desde hace treinta, cuarenta, cincuenta años; qué sé yo!
El gramaticismo y el filologismo llegaron por influjo colombiano. En un tiempo, cuando a Bogotá se la llamaba Atenas de América, fueron aquellos países como dependencias[78] académicas de Colombia y de Venezuela. De ahí que todavía se encuentre quienes juzguen que el hombre ha sido creado por Dios para aprenderse el Diccionario de galicismos de Baralt y las apuntaciones sobre el lenguaje bogotano de D. J. Rufino Cuervo. Dos caballeros discuten sobre política, o sobre no importa qué, por la prensa. Desventurado de aquel que, aunque lleno de buena doctrina, escribe: «es por esto que» o «avalancha». Una de las razones que hicieron popular y famoso a un escritor ecuatoriano, genial, por otra parte, D. Juan Montalvo, fué su manera de escribir arcaica, su culto por Cervantes y por el Diccionario. Y hay quienes en Nicaragua se han dedicado a la tarea de estudiar el idioma, y que merecen el título de miembros correspondientes de la Real Academia Española tanto como el Sr. Guzmán. Me refiero al Sr. Fletes Bolaños; a un poeta honesto y sensitivo: mi antiguo maestro Felipe Ibarra y a un concienzudo e infatigable minero de las minas clásicas: Mariano Barreto.
Todo esto me era conocido. A mi llegada pude darme cuenta de lo que vale y representa la nueva generación. Allá, como en toda América, ha habido un florecimiento, una renovación de brillo y valores. Encontré[79] un tesoro de entusiasmo, una corriente que tan sólo necesita ser bien encauzada, una fuerza que, con un poco de apoyo y de estímulo, con paz en la República y con voluntad en los espíritus dirigentes, puede convertirse en el impulso dinámico que transforme el alma del país. Juventud y porvenir significan en el fondo una misma cosa.
[3] Hay ahora dos revistas importantes en Nicaragua: La Patria, que dirige el notable escritor Félix Quiñones, y La Torre de Marfil, fundada y sostenida por Santiago Argüello.
MIS LIBROS
«PARISIANA»
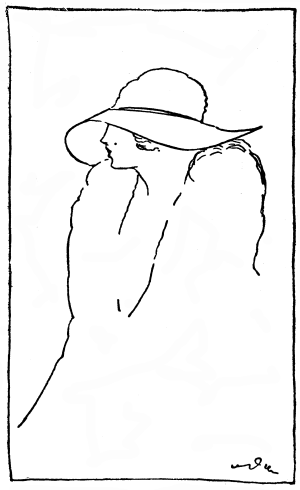

Entre los poetas actuales es el primero Santiago Argüello. Ha producido ya una obra considerable. Se le reconoce como a un maestro. Ha sido vario en sus efusiones líricas; se le ha aplaudido, ha triunfado. Es fecundo, es sonoro, es tropical, es un trabajador y un virtuoso del verso. Ha publicado no solamente poesía, sino libros de crítica y, por motivos docentes, un texto de literatura. Ha ensayado el drama con ruidoso éxito. En Argüello hay una mezcla de cerebral y de sensitivo. Su imaginación es rica y derrochadora. Su talento ha revelado su fortaleza cuando, a pesar del medio en que ha vivido, ha podido crear lo que ha creado. A pura intuición y a puro libro ha realizado sus primeros sueños de arte. Con motivo del estreno de su drama Ocaso escribíale Max Nordau: «No le felicito sólo por el éxito, sino también por la[82] obra misma, fuerte y bella, y, sobre todo, por la idea que usted ha tenido de escribir una pieza vivida, auténtica, arraigada en su suelo, poblada de un mundo suyo, cargada de ideas propias y sentimientos reales: una pieza que traduce la vida en el espacio y en el tiempo. Necesitaba usted valor para emanciparse de la influencia extranjera, para apartarse de ese mundo ficticio, casi siempre parisiense, en que se mueve el teatro sudamericano, y colocar sobre la escena los seres y las cosas que le son familiares. Ha hecho usted un bellísimo début. ¡Ojalá sea el creador del teatro nacional hispanoamericano!» El famoso israelita se refiere a la valiente tesis social del drama, que en Madrid habría causado el ruido de una Electra galdosiana. No hay duda de que en Centroamérica, Argüello, con el gran salvadoreño Gavidia, en asuntos de teatro va a la cabeza. Su poesía es, como él la llama en uno de sus libros, «de tierra cálida»; sin embargo, su alma ha ido a todas partes, ha viajado en peregrinación y adoración de bellezas por épocas y países diversos. ¿Qué poeta verdadero no lo ha hecho, sobre todo en nuestras Américas, de irreductibles ensoñadores? Ha habido quienes critiquen la preferencia en nuestras zonas[83] por princesas ideales o legendarias, por cosas de prestigio oriental, medioeval, Luis XIV, o griego, o chino... Homero, señores míos, tenía sus lotófagos; Shakespeare, su Italia, o su Dinamarca, o su Roma, y, sobre todo, sus islas divinas... Para ser completo y puramente limitado a lo que nos rodea se necesita el honrado, el santo localismo de un Vicente Medina el murciano, o de un Aquileo Echeverría el costarricense... Y ya Medina está en Buenos Aires... Argüello siente la Naturaleza y se comprende unido a ella. Su llama interior brota en la profusión de sus ritmos y rimas. Sus formas tienen de lo clásico y de lo moderno. Gusta, más que del símbolo, de la alegoría. Su vocabulario es muy rico, quizás excesivo, pues ocurre que al leer algunas de sus páginas tiene uno que recurrir al Diccionario. Labra y engarza sus palabras con minucias de orfebrería. Así como a Robert de Montesquiou en Francia, a él sería al único quizá que se le podría llamar entre nosotros poeta decadente. Tiene, sin embargo, otras maneras, pues ya he dicho que es un notable «virtuoso». Ved cuánta diferencia hay entre unas y otras de sus poesías. Citaré ésta, del libro De tierra cálida, titulada Germinal:
Y este fragmento de un poema, Habla Safo de sus tres amores:
En el Poema de la locura, hecho con bizarrías musicales y caprichos métricos, muy romántico si se quiere, demuestra mayormente su dominio técnico y su ensoñadora fantasía. En Ojo y alma, su último libro, continúa su adoración ideal, y la música, en el amplio sentido griego de la palabra, impera siempre.
Junto con Argüello sostienen en aquella tierra el culto artístico escritores como Ayón, de quien ya he hablado; como Félix Quiñones, a cuyo ferviente humanismo debe tanto la cultura intelectual nicaragüense;[88] Manuel Maldonado, que es un poeta sentimental y elegante, duplicado de un orador admirable, de un crisóstomo fogueado por aquellos soles, Francisco Huezo, inteligencia largamente abarcadora y verbo ardiente y cordial; los hermanos Paniagua Prado: Francisco, sutil, sensitivo y a veces complicado, cuya prosa elegante y moderna es reveladora del espíritu progresista y asimilador de Nicaragua; José María, líricamente airoso y amador de quimeras.
Los nuevos en la vida de la mente, los de ahora, tienen su esperanza en flor y su corazón lleno de futuro. El P. Casco es sapiente y armonioso[4]; meditabundo, sereno e impregnado de universal amor escribe sus ritmos Manuel Tejerino; con ímpetu y con fragancias sílvicas exterioriza sus energías Antonio Medrano; Juan R. Avilés decora bizarramente sus prosas poemáticas; el poeta Vanegas, quizás el más firme y sólido, expresa su generoso sentido de la vida en hermosas estrofas; José Olivares sinfoniza suaves melancolías y eterizadas divagaciones; [93]Lino Argüello, de finos caprichos y prematuras languideces, combina plausibles versos, y García Robleto y Narciso Callejas, que heredara superioridades maternas, y Juan Guerra y Rivas Ortiz, y otros más, hacen la noble, y allí por desgracia estéril, buena campaña del arte. En Managua está la Biblioteca Nacional. Los libros extranjeros llegan raramente. Hay dos cronistas meritorios que se dedican a comentos y exposiciones de los anales patrióticos: Jenaro Lugo y Sotomayor.
[4] En prensa ya este libro, me llega la noticia de la muerte del P. Casco. Expreso mi duelo por la desaparición de ese generoso talento, que tanto hubiera hecho por la cultura de Nicaragua.
MIS LIBROS
«POEMA DEL OTOÑO»
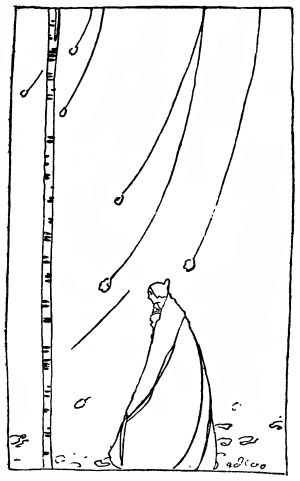

La mujer nicaragüense no tiene un tipo marcadamente definido entre las del resto de Centroamérica; pero hay en ella algo especial que la distingue. Es, y ya lo he hecho observar en otra parte, una especie de languidez arábiga, de nonchalance criolla, unida a una natural elegancia y soltura en el movimiento y en el andar. Como en las Antillas, como en casi todas las Repúblicas sudamericanas, abunda el color moreno, el cabello negro; pero no son escasas las rubias. Solamente que el clima no deja durar mucho los oros de los primeros años. Así, el rubio claro o áureo se torna en castaño; las cabelleras se obscurecen, prevaleciendo tan sólo el encanto de la mirada azul. Los cascos de ébano o azabache son de copiosa riqueza. La herencia española delata su procedencia extremeña, castellana o andaluza. Sorprende[96] gratamente el gran número de cuerpos altos y esbeltos que caminan con singular gallardía. «En cierta manera—dice Havelock Ellis—, puede atribuirse especialmente a sus peculiaridades anatómicas el andar de la española. Su paso—que se distingue también en todo lugar en que las mujeres acostumbran llevar carga a la cabeza, como en las romanas de las colinas albanas y en algunas partes de Irlanda—es el porte erguido y digno, acompañado de sobrios movimientos, como sacerdotisa que llevara los sagrados vasos. A la vez, el andar de la española, no exenta de altiva dignidad humana, tiene en sí algo de la graciosa condición de un animal felino, cuyo cuerpo todo es vivo y sus movimientos mesurados, sin exceso ni superfluidad alguna.» Todo esto es aplicable a la mujer nicaragüense, sobre todo a la mujer popular, pues en las familias acomodadas no es rara la señorita educada en ciudades europeas que ha adquirido maneras y aires extranjeros; cuando menos, las que han estado en colegios religiosos, la parsimonia un poco sacré coeur; o la señorita educada en los Estados Unidos, ademanes norteamericanizados y modos demasiado amazónicos para una raza de gracia. De mí diré que después[97] de tantos años de ausencia y de haber recorrido tantos países, encontré en mis compatriotas un encanto que por un lado me parecía lleno de atractivo exótico, y por otro reavivaba en mi memoria impresiones ya casi perdidas en la lejanía de mis primeros años. Habituado al bullicio de las grandes ciudades, a las comunes y sabidas elegancias femeninas de las populosas metrópolis, me sentía dulcemente subyugado por las figuras como de misterio que en aquel ambiente voluptuoso solía percibir en los salones, visibles desde la calle, salones en donde, por la noche, se mecen perezosa y tropicalmente en las sillas de junco; o en los tibios crepúsculos, a las puertas de las casas, como es usual, donde se admira la gentileza de tanta pálida beldad de grandes ojeras, no lejos de los jardines que esparcen por oleadas embriagadores perfumes de flores que causan casi como una grata angustia. El desarrollo de la planta humana es allí prodigioso. Hay niñas espléndidas, semejantes a rosas o a frutas. En el pueblo de León, en el mercado, por ejemplo, he visto jovencitas de doce, de trece, de catorce años, ya listas para la maternidad en la más precoz de las adolescencias. Y recordaba la graciosa boutade de[98] Maurice Donnay: «... et tu n'ignores pas que dans les pays chauds, on est plus vite arrivé à l'âge de puberté que sous nos froids climats d'Europe, les républiques sudaméricaines ayant pour devise: ¡Puberté, Égalité, Fraternité!» En verdad, allí pueden encontrarse esos tipos de adolescentes a la oriental que de tan caprichoso modo se describen en Las mil noches y una noche, que tradujo el doctor Mardrus.
No es en los bailes o en las recepciones, que son más o menos iguales en todo país civilizado, en donde más demuestran su especial donosura las damas de aquella tierra, sino en ciertos paseos campestres, y, sobre todo, en las fiestas a la orilla de los lagos o en las riberas del mar. Allí cantan y danzan gallardamente aires y sones del país, o alegres fandangos y músicas de España que quedaron desde la época de la colonia. Todo ello es muy patriarcal, muy primitivo, si gustáis; pero para mí de un deleite irreemplazable.
Por una temporada en Poneloya, cuando se admiran esas noches «que bien pudieran ser días donde no hay noches como ellas», según la estrofa del poeta colombiano, daría yo cien veces los halagos europeos[99] de la cosmopolita costa de Azur, o cualquiera de los lugares famosos por sus casinos, kursales y demás edenes de artificio.
Al hogar no ha llegado el modernismo, y, generalmente, se procura contentar los deseos del buen Fr. Luis de León. Las familias numerosas abundan, pues la fecundidad es extraordinaria y no se sospecha ni se desea sospechar a Malthus. A pesar de la victoria de los principios radicales en la política, la mujer, como en casi todos los países, conserva la religiosidad y mantiene las prácticas de devoción. La ortodoxia se muestra, sobre todo, en las gentes distinguidas y ricas. Las aristocracias en todas partes son las mantenedoras de la tradición y las sostenedoras del culto. Allá, los donativos para ello no escasean entre las pudientes. Por ejemplo: la iglesia de San Juan de Dios, de León, debe mucho a la munificencia de la esposa de uno de los más meritorios hombres públicos: me refiero a doña Soledad de Sánchez; y en la catedral, en altares y cuadros, queda el nombre de una mi señora tía, ya difunta: doña Rita Darío de Alvarado. El demasiado fervor ha hecho dupes algunas veces a los creyentes. Recuerdo que allá, en[100] los años de mi infancia, los jesuitas ponían un buzón místico en la iglesia de la Recolección, buzón que recogía las cartas que se escribían no sé ya más si a San Ignacio, a San Luis Gonzaga o a la Virgen María, los cuales contestaban por medio de sus reverencias los padres confesores. Otra vez es un sacerdote trashumante llamado «el padre de la campanilla», pues milagrosamente se oían en su cuerpo los sonidos de un timbre... El tunante era poseedor, a lo que entiendo, del primer reloj con timbre que haya llegado al país... Y quien daba la hora era él... Otra, y reciente, es un falso cura mejicano que estuvo diciendo misa y predicando; se ganó la buena voluntad de todos, y cierto día resultó ser un bribón que desapareció con un buen montón de dinero de sus feligreses... Mas en París hemos visto famosos ejemplares de esa especie, y las devotas del Faubourg han sido más de una vez tan esquilmadas como las devotas nicaragüenses.
El valor, la voluntad de sacrificio, la abnegación, son cualidades que allá se admiran en la mujer, y de ello se han visto pruebas repetidas en las muchas guerras que han conmovido el país, desde la independencia hasta nuestros días, y en tiempo de la dominación[101] española se admiraron ejemplos de bravura y de decisión femenina, «Entre las mujeres españolas—dice Ellis—en épocas pasadas, a pesar de las costumbres moriscas de encerramiento, eran comunes el valor y las cualidades bélicas»; y H. C. Lea, en su History of the Inquisition in Spain, dice que «combatían y defendían su partido en las intrigas facciosas con más ferocidad que los hombres». Cuando Nicaragua fué tan atacada por los piratas, sobre lo cual narra Ooexmelin tan curiosas cosas en su rara Historia de la piratería, hubo un caso de valor mujeril que Gámez refiere de la manera siguiente: «... Pero al mismo tiempo que los piratas amenazaban por el Realejo, cuatrocientos filibusteros ingleses y franceses desembarcaron en Escalante, puerto del mar del Sur, a veinte leguas de Granada, sobre la cual se dirigieron inmediatamente. Los granadinos, noticiosos de la próxima llegada del enemigo, se fortificaron precipitadamente con catorce piezas grandes de artillería y seis pedreros. A las dos de la tarde del 7 de Abril de 1865 se presentó el enemigo, y después de un corto fuego se posesionó de la ciudad. Al día siguiente pidieron el rescate de la población, y como no se les llevó pronto, incendiaron[102] el convento de San Francisco y diez y ocho casas principales, saquearon la población y se retiraron con la pérdida de trece hombres, pasando por Masaya y otros pueblos, hasta salir por Masachapa. Viva todavía la impresión de tan alarmante suceso, el 21 de Agosto de 1865, los filibusteros, al mando del pirata Dampier, desembarcaron en un estero inmediato al Realejo, y encaminándose por un río que entra en el playón de Jaguei, se internaron en León con objeto de dar una sorpresa; mas no pudieron evitar que el vecindario y las autoridades se apresuraran a la defensa, aunque con atropellamiento y sin orden. Al presentarse el enemigo, la suegra del gobernador, doña Paula del Real, tocó la caja, y por esta razón se dió su nombre al estero por donde penetraron los ingleses.» Si doña Paula del Real toca la caja, la señorita Rafaela Herrera dispara el cañón, no contra cierto joven marino inglés llamado Nelson, que más tarde se encontraría en Trafalgar, según afirma el arzobispo Peláez en sus Memorias para la historia de Guatemala, y luego el historiador nicaragüense Tomás Ayón, pues Nelson estuvo en Nicaragua en otra ocasión, sino contra otros enemigos, aunque siempre ingleses. «En 1762—escribe[103] Gámez—se presentaron los invasores amenazando el castillo de la Concepción (hoy castillo Viejo) en momentos en que el castellano de la fortaleza, Sr. D. Pedro Herrera, se encontraba enfermo de tanta gravedad, que murió algunas horas antes que los ingleses afrontaran las baterías. Este suceso, que coincidía con las miras del enemigo, dejó acéfalo aquel punto militar, pues un sargento fué cuanto quedó por jefe de la guarnición. El comandante de la flota, informado de todo por algunos prisioneros que servían de atalayas en puntos avanzados, mandó pedir al sargento las llaves del castillo, y éste, olvidándose de su deber militar, se manifestaba dispuesto a entregarlas, cuando la hija del castellano, que apenas contaba diez y nueve años de edad, estimando como un legado el honor y la dignidad de su difunto padre, cuyo cadáver tenía delante, se negó a sufrir tamaña vejación, y, constituyéndose en jefe del castillo, hizo regresar al heraldo con su contestación negativa. Los ingleses entonces rompieron un fuego de escaramuza, creyendo que esto bastaría para lograr la rendición; pero la señorita Herrera, educada en ejercicios varoniles y conocedora del manejo de las armas, tomó ella misma el[104] botafuego y disparó los primeros cañonazos, con tal feliz acierto que del tercero logró matar al comandante inglés y echar a pique una balandrita, de tres que venían en la flota. Con este arrojo contuvo el ímpetu de los invasores y mantuvo la acción en equilibrio por cinco días que duró el fuego. Una circunstancia bien sencilla causó no poco temor a los ingleses. Viendo la señorita Rafaela Herrera que la obscuridad de la noche impedía distinguir las posiciones del enemigo, hizo empapar unas sábanas en alcohol, y después de colocarlas sobre unas ramas secas, dió orden de inflamarlas y echarlas al río. A su vista, los ingleses se creyeron que se trataba del tradicional «fuego griego», no pudiéndose explicar cómo podían sobrenadar sin apagarse aquellas masas de fuego; y como la corriente las arrastraba hacia ellos, se llenaron de pánico y huyeron, suspendiendo el ataque durante aquella noche. Cuando fué de día los ingleses continuaron el interrumpido ataque; pero sin éxito. Por la tarde suspendieron de nuevo sus fuegos, y a la mañana siguiente se retiraron, dejando muchos muertos, varias embarcaciones perdidas, algunos útiles, y, sobre todo, el triunfo de la mujer. El acontecimiento causó gran regocijo[109] en Granada y en todo el reino de Guatemala, en donde se celebró con entusiasmo, y la joven heroína fué colmada de alabanzas y bendiciones.»
Diez y nueve años después el Gobierno español expidió una Real cédula otorgando a la señora doña Rafaela Herrera una pensión vitalicia en premio de la heroica defensa que hizo del castillo de la Concepción en 1762. De tal guisa las nicaragüenses de ahora, las del pueblo, van a las campañas, vivanderas, cantineras o compañeras del soldado; y a más de una se la ha visto en funciones de guerra, virilmente pelear con su fusil, como el más valiente. Y esa misma mujer es en su casa buena, hacendosa y excelente para el amor. Lo que se llama las mengalas, o sea las obreras, las que no usan el sombrero europeo de las clases acomodadas, portan con garbo el antiguo chal, que, como los de la India, las decora hermosamente, colgado de los hombros, hombros que van desnudos como los de una dama en traje de etiqueta. Hay entre esas mengalas ejemplares deliciosos que se dirían floración de una Andalucía complicada del ancestral ensueño y voluptuosidades indígenas.
... Y tres niñas del mercado leonés, «trucheras»,[110] o vendedoras de telas, quedarán en mi memoria cual si las hubiese visto en un zoco arábigo miliunanochesco, libres de todo velo facial, en los tiempos del gran califa Harum-Al-Raschid.

¿Y la política? Yo no me ocupo ahora en la política... Mas sí os diré que hay su buena dosis de falta de justicia cuando en el Río de la Plata, pongo por caso, se llama a aquellos países las «republiquetas», con el mismo tono con que los ingleses llaman a todo el continente hispanoparlante South America... Ante todo, esas cinco patrias pequeñas que tienen por nombre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras han sido y tienen necesariamente que volver a ser una sola patria grande. Monsieur Levasseur, administrador del Colegio de Francia, presentaba hace pocos meses al público una obra interesante sobre las riquezas de la América Central. El autor de ese libro es M. Désiré Pector, consejero del Comercio Exterior, antiguo cónsul general de Nicaragua y Honduras[112] en París. Monsieur Pector es bien conocido entre los americanistas; ha asistido a casi todos los Congresos especiales y publicado opúsculos y libros merecedores de todo aplauso. En La Nación, de Buenos Aires, hace ya tiempo apareció un artículo suyo sobre uno de los trabajos lingüísticos del general Mitre. En esta última obra sobre la América Central el autor pone a la vista los elementos de vida y de prosperidad de las cinco Repúblicas. Monsieur Levasseur dice: «De cualquier modo que sea, Centroamérica ha tomado participación en el desenvolvimiento demográfico y económico que caracteriza el período contemporáneo en los países civilizados. Algunas cifras bastan para probarlo. En 1674 se calculaba la población de las cinco Repúblicas en 2.580.000 almas; en 1907 ella es, poco más o menos, de almas 4.295.000. (M. Levasseur se queda corto. Hoy pasa la población centroamericana de cinco millones de habitantes). El comercio exterior se calculaba en 32 millones de francos (16 millones de importación y 16 de exportación) en aquella primera fecha, y en la segunda, en 215 millones (importación, 98.435.000 francos, y 116.600.000 de exportación)». La importancia minera de Nicaragua sola acaba[113] de ser demostrada en un extenso y práctico estudio publicado en los Estados Unidos. El país adelanta. El progreso se hace notar. Pero la mala fama de las «republiquetas», diréis, está en sus continuas revoluciones. Ellas han sido precisas muchas veces. Y ¿en qué pueblo en formación no las ha habido? Diríanse las fiebres del desarrollo. Mas la administración Zelaya en la tierra nicaragüense logró imponer el orden después de varias tentativas de perturbación de la paz, y el orden ha producido en poco tiempo una transformación.
Al día siguiente de mi llegada a Managua, me dijeron: «Mañana espera a usted el Presidente». Yo no había tratado nunca al general Zelaya. Le conocía por la prensa, por los elogios de sus partidarios de Nicaragua y por los denuestos de sus enemigos emigrados. Los primeros entonaban el natural himno. Los segundos le hacían aparecer como «el perturbador de la paz en Centroamérica», como un sátrapa cruel y terrible, como uno más en la lista de los famosos sultanes hispanoamericanos que han obscurecido y enrojecido la historia de nuestras nacionalidades. Un espadón, un machete. Nada más.
Me encontré con un caballero culto, de noble presencia, correcto, serio, afable. Estaba en compañía de su esposa, una dama de gran belleza, que junta a la mayor distinción una sencillez encantadora. Es de origen belga, y su apellido es Cousin. El Presidente fué educado en Francia, en Versalles. Su padre fué íntimo amigo y compañero del célebre luchador de la Unión Centroamericana Máximo Jerez. De él heredó el general Zelaya el culto por ese ideal patriótico y por los principios liberales. Por ellos ha luchado soldado valeroso desde los tiempos en que el Presidente Barrios, de Guatemala, quiso realizar por la fuerza la unidad de las cinco Repúblicas. En Nicaragua le alaban los liberales por haber quitado el Poder al partido conservador, que dominaba desde hacía treinta años. Uno de sus biógrafos resume de esta manera la historia de sus esfuerzos y de sus victorias: «Era en la época de la administración Sacasa. Los conservadores se pronunciaron en Granada en 28 de Mayo de 1893, y Zelaya y sus partidarios, a fin de destronar el establecido Gobierno de León, se unieron a ellos, para separarse después de conseguida la victoria. Zelaya venció en el sitio de la Barranca, y desplegó tanto ingenio[115] táctico y perspicacia estratégica, que ganó la entusiasta estimación de los conservadores. El Convenio de Sábana Grande dió término a la campaña, abatiendo a Sacasa y dejando en lucha a los partidos históricos[5]. La paz duró pocos días. El 11 de Julio de 1895 se pronunció el cuartel de León por Zelaya, proclamándole Presidente de la República, cuyo hecho estuvo a punto de ser su ruina. Los conservadores le guardaron en Managua como rehén, y los liberales perdieron con su ausencia a su jefe. No vaciló Zelaya en esta emergencia, y, acompañado de algunos valientes, rompió por entre las filas enemigas, consiguiendo reunirse a los revolucionarios en Nagarote. Organizada la revolución, púsose en marcha hacia León, en donde, con rapidez y acierto, formó la junta del Gobierno de que él fué escogido Presidente; asumió el mando de las fuerzas, marchando sobre Managua, en donde penetró vencedor, después de una lucha sangrienta, el día 25 de Julio. Los conservadores imploraron la paz, que les fué concedida. En Centroamérica se [116]formó en seguida un gran partido radical, armado y decidido, que dominó a los conservadores. Zelaya ejerció el gobierno provisional, dando pruebas de rara justicia y habilidad, mientras se reunía la Convención que le eligió Presidente por cuatro años. La carta que se dió en Nicaragua fué una remembranza fiel de la Constitución de Río Negro, resumen del derecho individual victorioso sobre la tradición autoritaria y heraldo de las conquistas democráticas de la República. Así, después de tantos años de guerras, de revoluciones y de luchas intestinas, la floreciente República de Nicaragua pudo al fin descansar bajo un Gobierno liberal y honrado, por lo cual los efectos de una buena administración dieron los frutos deseados por todo el país.» Naturalmente, los miembros del partido derrotado han lanzado sus protestas, y han procurado hacer ver en el exterior bajo una luz poco propicia la obra del general Zelaya. Han tergiversado hechos, han atacado de diversas maneras la actual administración, han desempeñado el papel de todas las oposiciones. Un caso, por ejemplo. Se me había dicho que allá imperaba un régimen de terror, que el cadalso político se había levantado muchas veces y que[117] no existía la menor manifestación de libertad. Pues bien; he llegado y he podido cerciorarme de que jamás se ha sacrificado a nadie por motivos políticos; que los únicos fusilamientos que se recuerden son los de los militares complicados en el atroz crimen de la voladura de un cuartel, donde hubo tantas pobres víctimas. A los conspiradores se les ha, cuando más, alejado del país. He podido ver allá mismo transparentarse ambiciones que en países vecinos hubieran sido vistas como sospechosas; he oído en varias partes palabras de descontentos, y he podido ver tal publicación llena de ataques al Gobierno, que en otras repúblicas habría sido harto peligrosa para sus autores. Mas de arriba se ha logrado imponer una voluntad de paz y de trabajo; y como se dice, el movimiento se ha demostrado andando. Lo realizado en bien de la República y de su adelanto, es la mejor prueba de tales asertos. Se ha establecido la libertad religiosa; el laicismo en la educación; la amplia libertad de testar; el mantenimiento del habeas corpus; «el voto activo, irrenunciable y obligatorio»; la justa representación de las minorías; el establecimiento de una sola Cámara; la incompatibilidad entre el ejercicio de[118] la representación popular y puestos de Gobierno; el self government; la nueva ley Electoral; la secularización de cementerios; el divorcio tal como se ha adoptado en Francia, y mucho antes que en Francia[6], aumento progresivo de las rentas públicas; desarrollo de la instrucción; aumento de escuelas; cumplimiento exacto en el arreglo de la Deuda, cuyos cupones nunca han dejado de pagarse, a veces con anticipación; creación de nuevas líneas férreas; ley de trabajo en protección de los trabajadores; mejoramiento de puentes y caminos; aumento de la pequeña Marina del país; apoyo a Empresas agrícolas y forestales que, como las de la costa atlántica, son para la República un venero de riqueza; el muelle del puerto al Pacífico de Corinto. «Por otra parte—dice el mismo Presidente—, no se ha circunscrito la presente administración a mantener lo que encontró; antes bien, lo ha modificado, lo ha ampliado, lo ha puesto, en fin, a la altura de las necesidades que ha de llenar.» La industria minera [119]ha adquirido un crecido desenvolvimiento. Se ha establecido en la capital un Museo; en las ciudades el antiguo aspecto colonial ha cambiado, viéndose ahora un aire urbano, elegante y moderno, por parques, calles y edificios nuevos.
Zelaya ha sido admirado como un héroe de la guerra, pero no ha faltado quien haga ver sus méritos y preeminencias como héroe de la paz. Fijaos bien los que sabéis por experiencia lo que son los prestigios de los caudillos, la dificultad que hay en las inorgánicas democracias para transformar la obra activa de la guerra en la obra progresiva de la paz. El general Zelaya es un ejemplo admirable. Un escritor de los más discretos y de los de mayor carácter de su país resume en estas sanas palabras esa página de política centroamericana. Habla de Zelaya, y dice: «La trayectoria de su marcha política ha recorrido varias fases, todas ellas bien marcadas y hondamente definidas. Tenido primero como propagandista de su causa por su entereza de carácter y vinculaciones populares; odiado luego por sus triunfos de revolucionario, destruyendo abusos y rompiendo abiertamente con la tradición secular de inicuo absolutismo; respetado después por haberse impuesto[120] airosa y noblemente a cuantos elementos y asechanzas se opusieron a su paso; querido más tarde por el buen éxito de sus triunfos y por el notorio mejoramiento de sus brillantes actos administrativos, es admirado, en definitiva, por su tenaz brega y su resolución inquebrantable para adquirir la paz, que a todos aprovecha y todos aplauden, asegurándola para común y positivo interés de legítima victoria nacional». He ahí al «perturbador de la paz en Centroamérica» como el verdadero implantador de la paz. Nadie como él ha prestado su voluntad y su influencia para lo que se puede llamar definitivo paso en favor de la paz centroamericana: la Conferencia de Washington, y el establecimiento de la Corte de Centroamérica en la ciudad costarricense de Cartago. Es allí donde el creso Carnegie regaló medio millón de francos para un edificio conmemorativo. Diréis que las Repúblicas pequeñas, como las niñas pobres, pero honradas, no deben aceptar esos regalos. Mas sabed que el Tío Samuel demuestra que va «con buen fin...» De todos modos, Zelaya ha sido quien nos ha dado muestras de deseo de paz y voluntad de unión. Eso se lo han reconocido en los Estados Unidos y en Méjico. Y para concluir este capítulo, os diré que su[121] elogio ha sido hecho justamente por alguien cuyo nombre ha sido admirado y reconocido en el mundo conforme con sus merecimientos y su autoridad universal. Quiero nombrar a Teodoro Roosevelt.
Así pensaba yo escribir al salir en Managua del Campo de Marte, morada presidencial, en una noche tibia y coronada de estrellas, al amor del trópico natal.
[5] El Presidente Sacasa, varón de prudencia, inspirado en sentimientos patrióticos, quiso, ante todo, poner fin a la guerra civil.
[6] Ultimamente la ley Selva—llamada así por el nombre del distinguido diputado que la propuso—ha ampliado el divorcio de una manera progresista y eficaz.

Nombran a Masaya la ciudad de las flores. Es, por cierto, bella en su suelo florido. Allí pensé una vez más en la gentil Primavera de Botticelli. Flores en los jardines, flores en las mujeres, flores en todas partes. Cuando el señor alcalde me dirigió su discurso, la calle estaba cubierta de flores. Masaya me evocaba a Hafiz, a Sadi; verjeles de Sarón, de Bagdad, de la olorosa Persia. Los alrededores de la ciudad son también lugares excelentes, en donde la riqueza floral se desarrolla y multiplica al cariño del magnificente sol. Hace ya tiempo viajé por esos lugares en compañía de un cubano eminente que ha hecho admirar en nuestras Repúblicas su firme amor patrio, su lengua de Crisóstomo y su corazón de poeta. Ese cubano fué de los luchadores de la primera revolución, la de[128] Céspedes, y uno de los que redactaron la antigua Constitución. Me refiero al Dr. Antonio Zambrana, que hoy vive rodeado de la consideración general en San José de Costa Rica. Él dejó en una página delicada el recuerdo de nuestra visita a la aldea masayesa. He aquí sus impresiones, en las cuales se revela el cariño que desde mis primeros años me demostrara el grande hombre: «Nindiri. Él me había hablado del pueblecito, y con él tuve el gusto de verlo por vez primera en viaje que hicimos juntos, en un cómodo y ligero carruaje, de Managua a Granada. A Rubén Darío, el poeta, me refiero. A eso de las tres de la tarde divisamos las primeras chozas. El cielo estaba azul; alguna que otra nube, transparente como velo de gasa, volaba por él, y de lo alto caía y por todas partes se derramaba la luz color de oro quemado de un sol brillante, pero ya muy soportable. Me pareció que estaba en Grecia: así debió de ser la Jonia antigua, o, por lo menos, esa segunda Grecia, la Provenza de los tiempos medios. En calle sin polvo, recta y ancha, se alineaban las casas, hechas de corteza de palma y de bejucos, cada una de arquitectura diferente, a cual más graciosa y originalmente ideada, de formas caprichosas, como[129] sueños de hombre que no ha visto civilización, pero que, sin conocer la de los otros, ha inventado él mismo su poesía y se la saca del alma para ponerla en todo lo que le rodea. Alrededor de las casas había siempre flores, y por la espalda de ellas asomaba algún árbol, indicio de huerto, que, con sus ramas de esmeralda obscura y sus frutos de colores vivos, daba nuevas notas a la pintura ideal que formaba el paisaje. A la puerta, o en pequeños corredores delante de ella, vi algunas mujeres de la raza india de Nicaragua, que es la más bella que conozco; todas lucían, muy morenas, por estar vestidas de un blanco inmaculado, y los cabellos muy negros y los ojos como llamas, tomaban con eso un relieve encantador. Admirome su limpieza singular y el aire de fiesta que eso daba a la aldea, porque se trataba de un día de trabajo de la semana. «¿Qué hacen estas gentes?—pregunté con curiosidad a Rubén—. Se diría que esperan alguna visita». «Venden flores y frutas—me contestó el poeta—. Las llevan en cestos muy bizarros a todos los alrededores: ésta es su vida cotidiana». Pasaron, en efecto, a poco, por junto a nosotros, dos mujeres y un jovencito con cestos tan extraños como las casas, llenos de colores y[130] de aromas, conduciendo su mercancía; nunca hubiera calculado antes que el comercio pudiera tomar a mis ojos forma de poesía. No era hora de oir pájaros; lo que se escuchaba era una cigarra; pero la influencia del medio ambiente, sin duda, me hizo encontrar bello su toque de clarín delgado y persistente: pensé en la cigarra de oro, símbolo del Arte en el mediodía de Francia, y el canto sin ritmo, lejos de perturbarla, completó mi ilusión. Soñaba yo entonces, por otra parte, que llevaba a mi lado la cigarra de nuestros bosques y de nuestra poesía americana, pues Rubén era ya un poeta, aunque todavía no era un hombre, y su inspiración no había aun torcido su cauce, sino que era genuina y espontánea. Más tarde se dejó influir por ideales exóticos, y, persiguiéndolos, ha llegado a la cumbre de la gloria; pero yo prefiero la cigarra desconocida, y ahora, que temblamos a la idea de recibir una mala noticia, ha venido a mi mente con sincera ternura el recuerdo del pueblecito original de las flores vivas, de las casas lindas y de las indias limpias que venden colores y perfumes de los que brotan, sin amaño, del seno fecundo de la Naturaleza». Zambrana dice la verdad de su entusiasmo en su lenguaje hermoso.[131] Yo recordé las palabras del maestro en mi reciente visita a aquellas deliciosas regiones. Así como admiré en la ciudad gentiles y gallardas damas llenas de cultura y de distinción, vi de nuevo en la alegría aldeana las figuras de bronce viviente de las indias graciosas y hacendosas. Ellas tejen telas al modo primitivo, trabajan curiosas obras de cerámica, y venden, como antaño y como siempre, sus rosas, sus lirios, sus mangos, sus marañones y sus jocotes. Desnudas de hombros, brazos, pies y piernas, llevan con garbo sus cestas a los mercados o tiangues, y tornan a su vivir rústico, edénico o arcádico.
Mas, como en los más hermosos paraísos meridionales de Italia, los volcanes están allí sintiendo pasar los siglos y dando de cuando en cuando señal de que en sus hornos arden las misteriosas potencias de la tierra. El volcán de Santiago atemoriza. El Masaya se cree hoy extinguido. El cronista López de Gómara, en su tiempo, escribía de él: «Tres leguas de Granada y diez de León está un serrejón raso y redondo que llaman Masaya, que echa fuego, y es muy de notar, si hay en el mundo. Tiene la boca media legua en redondo, por la cual bajan doscientas y cincuenta[132] brazas, y ni dentro ni fuera hay árboles ni hierba. Crían, empero, allí pájaros y otras aves, sin estorbo del fuego, que no es poco. Hay otro boquerón como brocal de pozo, ancho cuanto un tiro de arco, del cual hasta el fuego y brasa suele haber ciento y cincuenta estados más o menos, según hierve. Muchas veces se levanta aquella masa de fuego, y lanza fuera tanto resplandor, que se divisa veinte leguas y aun treinta. Anda de una parte a otra, y da tan grandes bramidos de cuando en cuando, que pone miedo; mas nunca rebosa ascuas ni ceniza, si no es algún humo y llamas, que causa la claridad susodicha, cosa que no hacen otros volcanes; por lo cual, y porque jamás falta el licor ni cesa de bullir, piensan muchos ser oro derretido. Y así, entraron dentro el primer hueco Fr. Blas de Iñesta, dominico, y otros dos españoles, guindados en sendos cestos. Metieron un servidor de tiro con una larga cadena de hierro para coger de aquella brasa y saber qué metal fuese. Corrió la soga y cadena ciento y cuarenta brazas, y como llegó al fuego, se derritió el caldero con algunos eslabones de la cadena en tan breve tiempo, que se maravillaron; y así, no supieron lo que era. Durmieron aquella noche allá sin necesidad[133] de lumbre ni candela. Salieron en sus cestos con harto temor y trabajo, espantados de tal hondura y extrañeza de volcán. Año de 1551 se dió licencia al licenciado y deán Juan Alvarez para abrir este volcán de Masaya y sacar el metal.» Oviedo, desde luego más documentado que Gómara, no habla de Fray Blas de Iñesta, sino de Fr. Blas del Castillo. Este tuvo noticia del famoso Infierno de Masaya; pero como iba directamente al virreinato del Perú, dejó para el regreso la satisfacción de su curiosidad. Esto fué en el año 1534.
Dos años después, estando en Méjico, fué expresamente a Nicaragua a conocer el volcán. Púsose de acuerdo con otro religioso francés, el P. Juan Gandabe, y en compañía de varios españoles emprendió la ascensión. Asomado al cráter vió la lava hirviente, y juzgó fuese oro derretido. En Granada encontró varios socios para realizar su idea de extraer aquella riqueza inagotable. Varias tentativas se hicieron para sacar el que creían metal incandescente. Una expedición definitiva se hizo. Dice Gámez, extractando a Oviedo: «Entre los objetos destinados para la expedición figuraba una gran esfera de hierro, con sus barras, que podía abrirse y cerrarse,[134] para meter en ella cangilones de barro que, introducidos de cierta manera en el pozo, pudieran sacar del líquido rojo. Esta esfera estaba sujeta por una cadena de hierro, pendiente de una gruesa cadena quitada a una antigua lombarda.» Y luego: «El cráter del volcán tiene la forma de una campana boca arriba, que va angostándose al fondo; pero arriba, en la parte superior, no es pareja la circunferencia, estando como desportillada por el lado del Oriente. En todas las paredes del cráter se veían bandadas de loros de todos tamaños, que anidaban en los huecos y concavidades de las peñas. La circunferencia exterior del cráter puede tener una legua, y su diámetro, como un tiro de halconete. El fondo tendrá de ancho como un tiro de escopeta, y las paredes del cañón o cráter, desnudas de toda vegetación, ostentan vetas de varios colores, de una tierra dura, calcinada y muy pesada. En el plan se veía un fondo rojo y obscuro, como de lava a medio enfriar, con rajaduras a través de las cuales podía mirarse hervir y correr un líquido de fuego que saltaba en algunos puntos como el agua de una fuente, esparciendo gran luz, que, llevada por el caño, se reflejaba en la atmósfera y daba una claridad visible a mucha distancia.»[135] Con muchas dificultades, Fr. Blas el codicioso preparó su máquina extractora. Dijo una misa. Confesó a sus compañeros. Luego «el intrépido fraile se puso la estola, ciñó ésta y los hábitos con una cinta bendita, en la que colocó del lado derecho un pequeño martillo para derribar las piedras movedizas, y del izquierdo una calabaza con vino y agua; cubrió su cabeza con un casco de hierro, y encima un sombrero bien atado; después se colocó en el bolso y se ató muy bien, y tomando una cruz de madera en la mano, se lanzó al vacío y empezó a descender». El pobre Fr. Blas pasó las de Caín en su descenso. Llegó por fin a una especie de plazoleta. Con la oración en la boca, no dejaba de maniobrar con su martillo entre los sahumerios de las solfataras. Demás decir que no encontró oro en las grietas, sino la roca quemada. Cuando le subieron no quiso darse por vencido. Contó prodigios, tal Don Quijote al salir de su sima, y aseguró que la lava hirviente era oro puro en fusión. Otros tantos bajaron después con aparatos para recoger el tentador líquido rojo y ardiente; pero se encontró que todo era escorias y calcinada piedra. Todavía se hicieron otros intentos y se renovaron los desengaños. «Tan luego fueron vistas las muestras[136] por el gobernador y curiosos que se hallaban fuera, hubo gran descontento y muchas risas, y cada cual se regresó comentando el chasco a su manera. El gobernador pidió todavía algunas muestras más, y ordenó en seguida a Fr. Blas y a sus compañeros que saliesen. Éstos, antes de verificarlo, tomaron posesión cada uno de lo que creyó una veta mineral, y el fraile, de la caldera hirviente del fondo. Ensayadas en León las tierras y escorias del volcán de Masaya, fueron declaradas sin ningún valor. Sin embargo, Fr. Blas y sus compañeros, insistiendo en que aquello era rica mina, suplicaron que se les permitiera volver a entrar; pero el gobernador lo prohibió en absoluto, tanto porque creyó inútil y temeraria aquella empresa, como porque las máquinas, jarcias y aparejos eran subidos a hombros de indios, que se maltrataban lastimosamente en las breñas y sierras, sin que Fr. Blas tuviera piedad de ellos. Medida, de orden del gobernador, la profundidad del pozo, resultó que de la entrada a la plazoleta había ciento treinta brazas, y de la plazoleta al fondo, también ciento treinta.» Masaya, como casi todas las ciudades nicaragüenses, está vigilada por los volcanes. Aun se ven en largos llanos las endurecidas[137] corrientes de lava de erupciones inmemoriales. De cuando en cuando, si no el infierno de Masaya, que hoy se considera apagado, dan señales de actividad otros focos plutónicos. Ese pueblo apacible y privilegiado de Flora y de las Gracias, se ha sentido más de una vez amenazado por las convulsiones de la tierra. Y allí crecen las rosas y las azucenas y mil variedades de flores, y en los espíritus es innata la voluntad de armonía, y los talentos líricos se llaman legión, mayormente que en ninguna otra parte de la República. Puede decirse que el deleitoso arte de la música es el que está mejor cultivado en el país, y, sobre todo, en la encantadora y para mí inolvidable Masaya. Ha producido asimismo este departamento ciudadanos eminentes en otras disciplinas; y uno de los historiadores que allá tienen más renombre, aunque por causa del medio, del tiempo y de las circunstancias en que escribiera, no pueda colocarse en primera línea, fué masayés. Hablo de Jerónimo Pérez.
En mi memoria queda Masaya como una tierra melodiosa y hechicera. Siempre recordaré con vagas saudades sus alrededores pintorescos, sus lagunas cercanas, sus alturas llenas de vegetación, sus paisajes dorados[138] con oro del cielo, la gracia y la sonrisa de sus mujeres, el entusiasmo sincero de sus gentiles habitantes y el clamor lírico de sus violines en la noche; sus admirables violines, que hablan en lengua de amor, en idioma de pasión y de ensueño.

La antigua ciudad de León había sido fundada en las cercanías del lago de Managua, no lejos del imponente y viejo Momotombo. En 1550, Hernando y Pedro, hijos de Rodrigo de Contreras, en venganza de haber perdido éste sus ventajas poderío de encomendero, y en unión de Juan Bermejo, guapo español, segoviano, que llegara a Nicaragua con una partida de soldados que había estado en el Perú con Gonzalo Pizarro, proyectaron y decidieron dar muerte al obispo Valdivieso. El hecho se llevó a cabo, siendo Hernando el asesino. En 1610 la ciudad teatro del crimen fué casi destruída por una erupción del volcán. La cólera celeste se manifestaba así, aunque un poco tarde, según las prédicas del nuevo mitrado Villarreal. Su señoría ilustrísima consiguió con[144] sus palabras que los leoneses se pusiesen temerosos y todas las gentes abandonaran el lugar, dirigidas por el alférez mayor, «que portaba el real estandarte», dice Gámez. Al oeste del punto abandonado, a nueve leguas de distancia, en extensa y hermosa planicie, fueron ordenadas las nuevas construcciones. Así nació la actual León. Es ella la ciudad de mis días juveniles, y por un fenómeno natural y muy explicable, es ella el escenario de muchos de mis sueños gratos, o pesadillas, después de tantos años de ausencia en ciudades de países tan diversos. Esta vez no he estado cerca del Momotombo; mas es para mí imborrable el aspecto del soberbio cono que se eleva a las orillas del lago; a su lado, el Momotombito, formando isla y cubierto de vegetación. Todo ello era objeto de mis contemplaciones en antiguas travesías en los vaporcitos que iban del puerto de Momotombo a Managua, la capital de la República.
En un libro del norteamericano Squier—del cual acaba de hacer una traducción castellana un escritor de Honduras—leyó Víctor Hugo estas palabras: «El bautismo de los volcanes es un antiguo uso que se remonta a los primeros tiempos de la conquista. Todos los cráteres de Nicaragua fueron entonces[145] sacramentados, con excepción del Momotombo, de donde no se vió nunca volver a los religiosos que se habían encargado de ir a plantar la cruz.» De allí un tema para el gran lírico. «Encontrando demasiado frecuentes los temblores de la tierra, los Reyes de España han hecho bautizar los volcanes del reino que tienen debajo de la esfera; los volcanes no han dicho nada y se han dejado hacer, y sólo el Momotombo no ha querido. Más de un sacerdote en sobrepelliz, elegido por el Santo Padre, llevando el Sacramento que la Iglesia administra, la vista en el cielo, ha subido la montaña siniestra. Muchos han ido; ninguno ha vuelto.—¡Oh, viejo Momotombo, coloso calvo y desnudo, que sueñas cerca de los mares y haces de tu cráter una tiara de sombra y de llama a la tierra! ¿por qué, cuando tocamos a tu umbral terrible, no quieres el Dios que se te trae? Responde.—La montaña interrumpe su escupir de lava, y el Momotombo responde con una voz grave:—Yo no amaba mucho al dios que se ha arrojado. Ese avaro ocultaba oro en un foso; comía carne humana; sus mandíbulas estaban negras de podredumbre y de sangre; su antro era una entrada de salvaje pavimento, templo sepulcro ornado de un pontífice verdugo;[146] esqueletos reían bajo sus pies; las escudillas en que ese sér bebía el asesinato eran crueles; sordo, disforme, tenía serpientes al puño; siempre entre sus dientes un cadáver sangraba; ese espectro ennegrecía el firmamento sublime. Yo gruñía algunas veces en el fondo de mi abismo. Así, cuando vinieron orgullosos sobre las olas temblantes, y del lado de donde viene el día, hombres blancos, los he recibido bien, encontrando que eso era cuerdo. El alma tiene, ciertamente, el color del rostro—decía yo—; el hombre blanco es como el cielo azul; y el dios de éstos debe ser un muy buen dios. No se le verá hartarse de carnicerías. Yo estaba contento; tenía horror del antiguo sacerdote. Pero cuando he visto cómo trabaja el nuevo; cuando he visto llamear ¡justo cielo! a mi nivel esa antorcha lúgubre, áspera, nunca extinguida, sombría, que llamáis la Inquisición santa; cuando he podido ver cómo Torquemada la usa para disipar la noche del salvaje ignorante, cómo civiliza y de qué manera el Santo Oficio enseña y hace la luz; cuando he visto en Lima horribles gigantes de mimbre llenos de niños estallar sobre un ancho brasero, y el fuego devorar la vida y los humos retorcerse sobre los senos de las[147] mujeres encendidas; cuando me he sentido en veces casi asfixiado por el acre olor que sale de vuestro auto de fe, yo, que no quemaba sino la sombra en mi hornalla, he pensado que no tenía razón para estar satisfecho; he mirado de cerca al dios extranjero, y he dicho: «No vale la pena de cambiar.» Así «Las razones del Momotombo», en el ciclo de poemas de la Leyenda de los Siglos, representa la Inquisición. ¡Cuántas veces recitara yo esos versos sobre las olas del lago, frente al coloso de piedra, en verdad desnudo y calvo, y apenas coronado de cuando en cuando con el flotante penacho de su humareda! A lo lejos pasaban bellos vuelos de garzas; garzas blancas y garzas morenas. Yo tenía el halago de mis años floridos y ensoñadores. Se divisaban las riberas llenas de vegetación profusa como costas de islas de delicia. Hacían casi siempre el viaje algunas hermosas mujeres. Se tomaban en el comedorcito de a bordo cocktails y cognacs. Y en el muelle de Managua esperaban las manos y las sonrisas amigas. Gratos, para mí, gratos recuerdos de un pasado que me parece de sueño.
León tiene el aspecto de una ciudad de provincia española. Las casas antiguas están[148] construídas con adobes—la palabra y la cosa se usan aún en Castilla la Vieja—. Pesadas tejas arábigas cubren los techos. Las casas de dos o tres pisos son pocas. Hay muchas iglesias y una famosa catedral, comenzada en el siglo XVIII y concluída a comienzos del XIX. Allí he reconocido muchas cosas que viera siendo niño. Los retablos, las pinturas, los altares, el púlpito, los restos de dos mártires llegados antaño de Roma: San Inocencio y Santa Liberata. Y he recorrido, evocando memorias, la vasta fábrica, acompañado por el culto obispo Pereira. Y vi de nuevo en el baptisterio la pila en que recibí nombre y en que me tuvo mi señor padrino, D. José Jerez, en representación de su padre, el ilustre general. Luego, en la sala capitular, encuentro los retratos de todos los obispos de Nicaragua desde la erección de la diócesis leonesa, el año de 1527. Me llamó la atención no hallar la efigie de un mitrado que fué muerto por un gato... El animal aparecía en el cuadro, y en mí despertaba aquello no sé qué legendarias y diabólicas imaginaciones. No recuerdo cuál fué la explicación que me hizo el obispo Pereira de la desaparición del retrato de su lejano antecesor—¿Huertas, o García?—. Después, en un patio, he allí el[149] pozo en donde pasó algo de milagro—o de brujería, dirían algunos—. Yo alcancé a conocer al viejo sacristán. No sé en qué andanzas de gato andaría; el caso es que cayó desde lo alto de la catedral, y cayó en el pozo... No sufrió daño alguno. Se llamaba «Tío Pozo». Predestinación... Bajo las arcadas de la iglesia mayor oyeron mis orejas infantiles las primeras plegarias, los primeros sones del órgano, la salmodia de los canónigos en el Oficio, los ecos del canto llano. De allí salían muchas de las procesiones de la Semana Santa, célebre por aquellas Repúblicas, según el decir: «Semana Santa en León, y Corpus en Guatemala.» Recuerdo, como si hubiesen pasado ayer, las alegres y suntuosas fiestas y los litúrgicos ceremoniales. La procesión del Domingo de Ramos, sonora de campanas y de palmas; la procesión del Santo Entierro, al son seco de las matracas; una procesión fúnebre y sagrada el Viernes Santo, día en que toda la gente vestía de luto, luto por Jesucristo. El sacro difunto iba en una caja de cristal; tras él las vírgenes de bulto, como las que conducen en idénticos casos las cofradías sevillanas. Y la procesión del Silencio, a la media noche, en la cual se oían temerosos sones de trompa, que[150] se repetían de tanto en tanto en las bocacalles de la ciudad silenciosa. Y una procesión había que salía de la iglesia de San Francisco: la procesión de San Benito. Alrededor del negro ídolo recuerdo haber visto penitentes que se flagelaban las espaldas, y entre los acompañantes, muchos hombres vestidos con blancas enaguas, a los cuales llamaban «luces». ¿Sería por los cirios de cera negra que todos llevaban en las manos...? Había, sin duda alguna, en aquellas fiestas religioso fervor; mas también mucho de ambiente pagano. Las reuniones en templos y calles eran propicias a los amoríos; las vigilias hacían que en las casas se preparasen platos especiales de la cocina criolla, en los que entraban como base sabrosos mariscos y otra suerte de ricas cosas culinarias. Y en el antiguo convento de San Francisco, en nombre del santo negro Benito, se regalaban tinajas y más tinajas de chícha de piña y de maíz.
¡Las procesiones de León! Las calles se adornaban con arcos decorados de banderolas y cestillos de papel de China, animales bien imitados, pájaros de hermosos plumajes y frutas de cartón coloreado y dorado, entre las cuales unas hermosas granadas que se abrían al pasar las imágenes veneradas, y[151] dejaban caer una lluvia de versos impresos en trozos de papel, que parecían mariposas llevadas por el viento. Se escuchaban las músicas y los cantos en veces. Las ventanas y puertas de las casas se adornaban con telas y cortinajes vistosos, y allí aparecían, para ver el desfile, grupos, ramilletes de mozas bellas y frescas, a las cuales arrojaban los jóvenes amigos de galanterías puñados de granos oleosos y perfumados, que se desgranan de la flor de cierta palmera llamada coyol, en latín botánico acromia pirifera. Las calles se llenaban de animación y alegría, y la muchedumbre era copiosa, pues iba a la celebración religiosa mucha gente forastera. Hoy ya todo eso ha pasado; el vivir moderno ha ido, aunque poco a poco, invadiendo las costumbres antaño patriarcales; las ideas liberales triunfantes llevaron la libertad absoluta de cultos, y en éstos la supresión de manifestaciones rituales y ceremoniales fuera de los templos. Según tengo entendido, Nicaragua y Méjico son los únicos países del mundo en donde les está prohibido a los sacerdotes el uso de sus trajes distintos en las calles. No obstante, he allí que se le permite en León, como al jefe de la Iglesia, portar sus hábitos talares a un anciano a quien vi[152] recorrer la población en un coche tirado por bueyes. Monseñor Villamí, que así se llama dicho dignatario, visita así a sus amigos e hijos de confesión, y la impresión es de algo primitivo y de algo nuevo, capricho de maharadja indostánico, o necesidad de misionero en Asia. Todo se explica por la prudencia de monseñor, a quien dieron un susto, según se me contó, un par de caballos briosos y de buena estampa que antes tiraban de su carruaje. Monseñor es un cuerdo. Y morirá feliz y en paz antes de haber sabido lo que es un 40 HP.
León tiene para mí otras curiosas e inolvidables memorias. Si yo fuese Benvenuto Cellini contaría, con su parlar claro y convencido, cómo, teniendo yo catorce años, frente a la catedral, vi una larva, un elemental, como diría un teósofo. Tal visión fué real y verdadera, y no insisto en ello por temor a que mi sabio amigo Ingegnieros tome el dato y lo trate como tratan esas cosas los que manejan cosas científicas y son incrédulos.
Fué también en León donde escribí mis primeros versos y soñé y sufrí mis primeros amores. La vida social ha aumentado desde los tiempos en que, como en Andalucía, las[153] novias conversaban con sus novios por las rejas de las ventanas. El comercio está representado por establecimientos cosmopolitas. Los inmigrantes son pocos; pero el tal rico importador es inglés, tal otro español, tal otro alemán, tal otro árabe, tal otro chino. Hay un club en donde los caballeros de la ciudad se distraen. En la juventud predomina la afición a las letras, a la poesía. Yo dije a los jóvenes en un discurso que eso era plausible; pero que junto a un grupo de líricos era útil para la República que hubiese un ejército de laboriosos hombres prácticos, industriales, traficantes y agricultores. La civilización moderna, fuera de sus luchas terribles, ha comprendido a su manera el mito antiguo: los argonautas eran poetas; pero iban en busca del Vellocino de Oro. Hoy, como siempre el dinero hace poesía, embellece la existencia, trae cultura y progreso, hermosea las poblaciones, lleva la felicidad relativa a los trabajadores. El dinero bien empleado realiza poemas, hace palpables imaginaciones, hace danzar las estrellas y puede traer toda suerte de bienes, de modo que los hombres bendigan las horas que pasan y se sientan satisfechos.
Así, en la ciudad en que ensayé mis primeras[154] estrofas y tuve mis primeras ambiciones, saludé con entusiasmo a dos grandes poetas amables: Santiago Argüello, el que tiene los laureles, y Fernando Sánchez, el que tiene los millones...

En momentos de corregir las pruebas de este libro me llegaron las noticias de los últimos acontecimientos que han perturbado la paz en aquella República y producido la caída del presidente Zelaya.
Lo lógico, lo usual y hasta lo humano sería que, una vez que aquel gobernante ha caído, yo suprimiese los elogios y los sustituyese con las más acerbas censuras. Me permitiré la satisfacción de dejar intacto mi juicio.
En El viaje a Nicaragua pueden leerse estas palabras de uno de mis discursos pronunciados durante la gira por mi tierra natal: «Como alejado y como extraño a vuestras disensiones políticas, no me creo ni siquiera con el derecho de nombrarlas. Yo he luchado y he vivido, no por los Gobiernos, sino[156] por la Patria; y si algún ejemplo quiero dar a la juventud de esta tierra ardiente y fecunda, es el del hombre que desinteresadamente se consagró a ideas de arte, lo menos posiblemente positivo, y después de ser aclamado en países prácticos, volvió a visitar su hogar entre aires triunfales; y yo, que dije una vez que no podría cantar a un presidente de República en el idioma en que cantaría a Halagaabal, me complazco en proclamar ahora la virtualidad de la obra del hombre que ha transformado la antigua Nicaragua, dándonos el orgullo de nuestra inmediata suficiencia y casi la seguridad de nuestro fuerte porvenir.» Nada tengo que rectificar. Mi impresión, al llegar después de quince años de ausencia, fué la de un país con mayores adelantos que el que dejara. Si a las administraciones anteriores se debe la implantación del telégrafo, el ferrocarril, las negociaciones para la apertura del canal, que no pudo llevarse a cabo, no puede negarse que el Gobierno de Zelaya realizó muchas obras en bien de la República. Ellas están enumeradas en un capítulo anterior.
Ahora, el rumor sordo anunciador de lo que ha pasado pude muy bien notarlo durante mi corta permanencia, aun en medio de la[157] multiplicidad de las fiestas con que me obsequiaron mis compatriotas y amigos y el mismo Gobierno.
Esos rumores que anunciaban la tempestad que después se desatara, y que aparentaban tener por causa la situación económica, puede asegurarse que no eran sino instigaciones de los Estados Unidos y de Estrada Cabrera, su instrumento para el desarrollo de sus planes. Propalaban que era el odio a unos cuantos que se han enriquecido lo que motivaría la revolución contra el gobierno de Zelaya. Y, en efecto, aquello que confidencialmente me decían algunos amigos, de diferentes partes de la República, sobre el estado general de pobreza, lo caro de la vida, la progresiva depreciación del papel moneda, y el engrosamiento de ciertas particulares fortunas, es justamente lo mismo que he visto después expuesto en las publicaciones revolucionarias aderezadas en Bleufields.
Al recibir las primeras noticias me temí que de nuevo se hubiese encendido el antiguo antagonismo entre conservadores y liberales, o, peor aún, los odios entre la parte oriental y occidental del país, entre Granada y León. Esta lamentable desunión viene desde tiempos de la colonia, y ha costado a Nicaragua[158] mucha sangre y muchos perdidos intereses.
Ha sido desde luego un bien para el país que Zelaya patrióticamente haya depositado el mando en el Dr. Madriz. Conozco a Madriz desde los años en que éramos compañeros de colegio. Es un carácter y es un talento. Su actuación política ha sido transcendental en Centroamérica. Fué de los que acompañaron a Zelaya en la revolución que derrocó al partido conservador en 1893. Fué el primer ministro de Relaciones de Zelaya, y, siendo ministro, fué de los que dirigieron la revolución contra él. Tras el fracaso de ésta, se trasladó a San Salvador. Un rasgo que le honra es que cuando Nicaragua estuvo en guerra con Honduras, a pesar de las inquinas políticas, volvió a Nicaragua y ofreció sus servicios al Gobierno.
El fué enviado a la Conferencia de Washington y nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia Centroamericana, que fué creada en dicha Conferencia, que tiene su sede en la Ciudad de Cartago, de Costa Rica, y para cuyo edificio regaló medio millón de francos el plutócrata yanqui Andrew Carnegie.
Estoy seguro de que no se le ocultaba al[159] presidente Zelaya que el Dr. Madriz contaba con muchos partidarios que le eligiesen para la Presidencia. Sin menoscabarle méritos, como él decía cuando se lograba que los ingleses desocupasen el reino mosquito: «Antes de despedirme de vosotros, quiero hacer especial recomendación del valiente ministro Dr. D. José Madriz, que os acompaña en esta expedición. Va en nombre del Gobierno a imponer nuestras leyes a los rebeldes. Lleva confianza en el éxito de su misión, porque cuenta con soldados como vosotros, que sabrán en el momento dado apoyar sus disposiciones.»
Hasta el momento de escribir estas líneas, no se sabe si vencerá Madriz o Estrada. Si Madriz ocupase la Presidencia, será desde luego un gobierno civil. En cuanto a Estrada, es un militar joven, y que se ha distinguido muchísimo en las filas del general Zelaya. ¡Quién me diría que cuando iba yo en la comitiva del Presidente, para la entrevista que tuvo en las fronteras costarricenses con el Presidente de Costa Rica, Sr. González Viquez, estaban ya en el cerebro de aquel compañero de excursión las ideas que le han llevado a la sublevación y a la batalla!
No me atrevo a profetizar a estas horas.[160] Si la parte occidental se pone al lado de Madriz, triunfará Madriz. Pero ¿es que acaso Estrada, que es de Managua, capital de la República, no querrá evitar un choque entre las dos de antiguo antagonistas partes de su Patria? Demasiadas son las rencillas, demasiados son los odios que han dividido el país desde hace tanto tiempo. Ya que no se ha podido hacer la unión de las cinco Repúblicas centroamericanas, ¿no será posible realizar la concordia en un solo país?
En cuanto a D.a Blanca de Zelaya, que ha causado siempre la más grata impresión, diré que es belga de origen, que es muy bella, y que ha hecho mucha caridad en Nicaragua. Ella me condecoró, en un acto público, con una medalla de oro. Yo le he escrito unos versos y le he regalado un brazalete de que han hablado los diarios. Los versos pueden leerse en el Intermezzo tropical, entre los que escribiera durante mi viaje. Y el brazalete acróstico se componía de piedras que correspondían a las letras del nombre del esposo presidencial:
La J es el jacinto.
La S es la sardoine.
La A es la amatista.
La N es la nefrita.
La T es el topacio.
La O es el ópalo.
La S es la sardonix.
La Z es el zafiro.
La E es la esmeralda.
La L es el lapislázuli.
La A es la aguamarina.
La Y es el imán.
La A es la amatista.
Dios quiera llevar la paz a mi país. Se dice que los Estados Unidos han intervenido en todo esto. Si ello fuese cierto, como parece, es lamentable que nación alguna intervenga en los asuntos íntimos de Nicaragua, ni aun para hacer el canal... Ya se sabe que el mismo Lesseps informó en un tiempo que el único canal posible era el de Nicaragua. Después los Estados Unidos quisieron realizar la obra. No se sabe qué negociaciones la dificultaron; pero es un hecho que desde que los españoles pensaron en abrir el istmo, es por la tierra que más fácilmente se puede llevar a cabo.
Después de todo, sin la hostilidad de la Casa Blanca, Zelaya estaría aún en el Poder.
¡Oh, pobre Nicaragua, que has tenido en tu suelo a Cristóbal Colón y a Fr. Bartolomé de las Casas, y por poeta ocasional a Víctor[162] Hugo: sigue tu rumbo de nación tropical; cultiva tu café y tu cacao y tus bananos; no olvides las palabras de Jerez: «Para realizar la unión centroamericana, vigorízate, aliéntate con el trabajo, y lucha por unirte a tus cinco hermanas!»

Esta mañana de Primavera me he puesto a hojear mi amado viejo libro, un libro primigenio, el que iniciara un movimiento mental que había de tener después tantas triunfantes consecuencias; y lo hojeo como quien relee antiguas cartas de amor, con un cariño melancólico, con una «saudade» conmovida en el recuerdo de mi lejana juventud. Era en Santiago de Chile, adonde yo había llegado, desde la remota Nicaragua, en busca de un ambiente propicio a los estudios y disciplinas intelectuales. A pesar de no haber producido hasta entonces Chile principalmente sino hombres de Estado y de jurisprudencia, gramáticos, historiadores, periodistas y, cuando más, rimadores, tradicionales y académicos de directa descendencia peninsular, yo encontré nuevo aire para mis ansiosos vuelos y una juventud llena de deseos de belleza y de nobles entusiasmos.
Cuando publiqué los primeros cuentos y poesías que salían de los cánones usuales, si obtuve el asombro y la censura de los profesores, logré en cambio el cordial aplauso de mis compañeros. ¿Cuál fué el origen de la novedad? El origen de la novedad fué mi reciente conocimiento de autores franceses del Parnaso, pues a la sazón la lucha simbolista apenas comenzaba en Francia y no era conocida en el Extranjero, y menos en nuestra América. Fué Catulle Mendès mi verdadero iniciador, un Mendès traducido, pues mi francés todavía era precario. Algunos de sus cuentos lírico-eróticos, una que otra poesía, de las comprendidas en el Parnasse contemporaine, fueron para mí una revelación. Luego vendrían otros anteriores y mayores: Gautier, el Flaubert de La tentation de St. Antoine, Paul de Saint Victor, que me aportarían una inédita y deslumbrante concepción del estilo. Acostumbrado al eterno clisé español del siglo de oro, y a su indecisa poesía moderna, encontré en los franceses que he citado una mina literaria por explotar: la aplicación de su manera de adjetivar, de ciertos modos sintáxicos, de su aristocracia verbal, al castellano. Lo demás lo daría el carácter de nuestro idioma y la capacidad[171] individual. Y yo, que me sabía de memoria el Diccionario de galicismos de Baralt, comprendí que no sólo el galicismo oportuno, sino ciertas particularidades de otros idiomas son utilísimas y de una incomparable eficacia en un apropiado trasplante. Así mis conocimientos de inglés, de italiano, de latín, debían servir más tarde al desenvolvimiento de mis propósitos literarios. Mas mi penetración en el mundo del arte verbal francés no había comenzado en tierra chilena. Años atrás, en Centro América, en la ciudad de San Salvador y en compañía del buen poeta Francisco Gavidia, mi espíritu adolescente había explorado la inmensa selva de Víctor Hugo y había contemplado su océano divino, en donde todo se contiene.
¿Por qué ese título Azul? No conocía aún la frase huguesca l'Art c'est l'azur, aunque sí la estrofa musical de Les châtiments:
Mas el azul era para mí el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental, el[172] «coeruieum», que en Plinio es el color simple que semeja al de los cielos y al zafiro. Y Ovidio había cantado:
Concentré en ese color célico la floración espiritual de mi primavera artística. Ese primer libro—pues apenas puede contar el volumen incompleto de versos que apareció en Managua con el título de Primeras notas—se componía de un puñado de cuentos y poesías, que podrían calificarse de parnasianas. Azul... se imprimió en 1888 en Valparaíso, bajo los auspicios del poeta de la Barra y de Eduardo Poirier, pues el mecenas a quien fuera dedicado por insinuaciones del primero de estos amigos ni siquiera me acusó recibo del primer ejemplar que le remitiera.
El libro no tuvo mucho éxito en Chile. Apenas se fijaron en él cuando D. Juan Valera se ocupara de su contenido en una de sus famosas Cartas Americanas de Los lunes del Imparcial. Valera vió mucho, expresó su sorpresa y su entusiasmo sonriente—¿por qué hay muchos que quieren ver siempre alfileres en aquellas manos ducales?—; pero no[173] se dió cuenta de la trascendencia de mi tentativa. Porque si el librito tenía algún personal mérito relativo, de allí debía derivar toda nuestra futura revolución intelectual. A los que asustaba lo original de la reciente manera les fué extraño que un impecable como D. Juan Valera hiciese notar que la obra estaba escrita «en muy buen castellano». Otros elogios hiciera «el tesoro de la lengua», como le llama el conde de las Navas, y el libro fué desde entonces buscado y conocido tanto en España como en América. Valera observa, sobre todo, el completo espíritu francés del volumen. «Ninguno de los hombres de letras de la Península que he conocido yo con más espíritu cosmopolita, y que más largo tiempo han residido en Francia, y que han hablado mejor el francés y otras lenguas extranjeras, me ha parecido nunca tan compenetrado del espíritu de Francia como usted me parece: ni Galiano, ni D. Eugenio de Ochoa, ni Miguel de los Santos Alvarez.» Y agregaba más adelante: «Resulta de aquí un autor nicaragüense que jamás salió de Nicaragua sino para ir a Chile, y que es autor tan a la moda de París y con tanto chic y distinción, que se adelanta a la moda y pudiera modificarla e imponerla.»[174] Cierto; un soplo de París animaba mi esfuerzo de entonces; mas había también, como el mismo Valera lo afirmara, un gran amor por las literaturas clásicas y conocimiento «de todo lo moderno europeo». No era, pues, un plan limitado y exclusivo. Hay, sobre todo, juventud, un ansia de vida, un estremecimiento sensual, un relente pagano, a pesar de mi educación religiosa y profesar desde mi infancia la doctrina católica, apostólica, romana. Ciertas notas heterodoxas las explican ciertas lecturas.
En cuanto al estilo, era la época en que predominaba la afición por la «escritura artística» y el diletantismo elegante. En el cuento El rey burgués, creo reconocer la influencia de Daudet. El símbolo es claro, y ello se resume en la eterna protesta del artista contra el hombre práctico y seco, del soñador contra la tiranía de la riqueza ignara. En El sátiro gordo, el procedimiento es más o menos mendesiano, pero se impone el recuerdo de Hugo y de Flaubert. En La ninfa, los modelos son los cuentos parisienses de Mendès, de Armand Silvestre, de Mezeroi, con el aditamento de que el medio, el argumento, los detalles, el tono, son de la vida de París, de la literatura de París. Demás[175] advertir que yo no había salido de mi pequeño país natal, como lo escribe Valera, sino para ir a Chile, y que mi asunto y mi composición eran de base libresca. En El fardo triunfa la entonces en auge escuela naturalista. Acababa de conocer algunas obras de Zola, y el reflejo fué inmediato; mas no correspondiendo tal modo a mi temperamento ni a mi fantasía, no volví a incurrir en tales desvíos. En El velo de la reina Mab, sí, mi imaginación encontró asunto apropiado. El deslumbramiento shakespeareano me poseyó y realicé por primera vez el poema en prosa. Más que en ninguna de mis tentativas, en ésta perseguí el ritmo y la sonoridad verbales, la transposición musical, hasta entonces—es un hecho reconocido—desconocida en la prosa castellana, pues las cadencias de algunos clásicos son, en sus desenvueltos períodos, otra cosa. La canción del oro es también poema en prosa, pero de otro género. Valera la califica de letanía. Y aquí una anécdota. Yo envié a París, a varios hombres de letras, ejemplares de mi libro, a raíz de su aparición. Tiempos después, en La Panthée, de Peladán, aparecía un Cantique de l'or, más que semejante al mío. Coincidencia posiblemente. No quise tocar el asunto,[176] porque entre el gran esteta y yo no había esclarecimiento posible, y a la postre habría resultado, a pesar de la cronología, el autor de La canción del oro plagiario de Peladán.
El rubí es otro cuento a la manera parisiense. Un mito, dice Valera. Una fantasía primaveral, más bien; lo propio que El palacio del sol, donde llamara la atención el empleo del leit-motiv. Y otra narración de París, más ligera, a pesar de su significación vital, El pájaro azul. En Palomas blancas y garzas morenas el tema es autobiográfico y el escenario la tierra centroamericana en que me tocó nacer. Todo en él es verdadero, aunque dorado de ilusión juvenil. Es un eco fiel de mi adolescencia amorosa, del despertar de mis sentidos y de mi espíritu ante el enigma de la universal palpitación. La parte titulada En Chile, que contiene En busca de cuadros, Acuarela, Paisaje, Agua fuerte, La Virgen de la Paloma, La cabeza, otra Acuarela, Un retrato de Watteau, Naturaleza muerta, Al carbón, Paisaje, y El ideal, constituyen ensayos de color y de dibujo que no tenían antecedentes en nuestra prosa. Tales trasposiciones pictóricas debían ser seguidas por el grande y admirable colombiano J. Asunción Silva—y esto, cronológicamente, resuelve la[177] duda expresada por algunos de haber sido la producción del autor del Nocturno anterior a nuestra Reforma. La muerte de la emperatriz de la China—publicado recientemente en francés en la colección Les mille nouvelles nouvelles—, es un cuento ingenuo, de escasa intriga, con algún eco a lo Daudet. A una estrella, canto pasional, romanza, poema en prosa, en que la idea se une a la musicalidad de la palabra.
Luego viene la parte de verso del pequeño volumen. En los versos seguía el mismo método que en la prosa: la aplicación de ciertas ventajas verbales de otras lenguas, en este caso principalmente del francés, al castellano. Abandono de las ordenaciones usuales, de los clisés consuetudinarios; atención a la melodía interior, que contribuye al éxito de la expresión rítmica; novedad en los adjetivos; estudio y fijeza del significado etimológico de cada vocablo; aplicación de la erudición oportuna, aristocracia léxica. En Primaveral—de El año lírico—, creo haber dado una nueva nota en la orquestación del romance, con todo y contar con antecesores tan ilustres al respecto como Góngora y el cubano Zenea. En Estival quise realizar un trozo de fuerza. Algún escaso lector de tierras[178] calientes ha querido dar a entender que—¡tratándose de tigres!—mi trabajo podía ser, si no hurto, traducción de Leconte de Lisle.
Cualquiera puede desechar la inepta insinuación con recorrer toda la obra del poeta de Poèmes barbares. Ello me hizo sonreir, como el venerable Atheneum, de Londres, que porque hablo de toros salvajes en unos de mis versos, me compara con Mistral. En Autumnal vuelve el influjo de la música, una música íntima, «di camera», y que contiene las gratas aspiraciones amorosas de los mejores años, la nostalgia de lo aun no encontrado—y que, casi siempre, no se encuentra nunca tal como se sueña. Hay en seguida, aconsonantando con lo anterior, la versión de un Pensamiento de otoño, de Armand Silvestre. Bien sabido es que, a pesar de sus particularidades harto rabelesianas y de su excesiva «galoiserie», Silvestre era un poeta en ocasiones delicado, fino y sentimental.
Ananké es una poesía aislada y que no se compadece con mi fondo cristiano. Valera la censura con razón, y ella no tuvo posiblemente más razón de ser que un momento de desengaño, y el acíbar de lecturas poco propias para levantar el espíritu a la luz de las[179] supremas razones. El más intenso teólogo puede deshacer en un instante la reflexión del poeta en ese instante pesimista, y demostrar que tanto el gavilán como la paloma forman parte integrante y justa de la concorde unidad del universo; y que, para la mente infinita, no existen, como para la limitada mente humana, ni Arimanes, ni Ormutz. Concluye el librito con una serie de sonetos: Caupolicán, que inició la entrada del soneto alejandrino a la francesa en nuestra lengua—al menos según mi conocimiento. Aplicación a igual poema de forma fija, de versos de quince sílabas, se advierte en Venus. Otro soneto a la francesa y de asunto parisiense: De invierno. Luego retratos líricos, medallones de poetas que eran algunas de mis admiraciones de entonces: Leconte de Lisle, Catulle Mendès, el yanqui Walt Whitman, el cubano J. J. Palma, el mejicano Díaz Mirón, a quien imitara en ciertos versos agregados en ediciones posteriores de Azul..., y que empiezan:
Tal fué mi primer libro, origen de las bregas posteriores, y que, en una mañana de Primavera, me ha venido a despertar los más gratos y perfumados recuerdos de mi vida pasada, allá en el bello país de Chile. Si mi Azul... es una producción de arte puro, sin que tenga nada de docente ni de propósito moralizador, no es tampoco lucubrado de manera que cause la menor delectación morbosa. Con todos sus defectos, es de mis preferidas. Es una obra, repito, que contiene la flor de mi juventud, que exterioriza la íntima poesía de las primeras ilusiones y que está impregnada de amor al arte y de amor al amor.

Sería inútil tarea intentar un análisis exegético de mi libro Prosas profanas, después del estudio tan completo del gran José Enrique Rodó en su magistral y célebre opúsculo, reproducido a manera de prólogo en la edición parisiense de la Viuda de C. Bouret, y en la cual no apareció la firma del ilustre uruguayo por un descuido de los editores. Mas sí podré expresar mi sentimiento personal, tratar de mis procedimientos y de la génesis de los poemas en esta obra contenidos. Ellos corresponden al período de ardua lucha intelectual que hube de sostener, en unión de mis compañeros y seguidores, en Buenos Aires, en defensa de las ideas nuevas, de la libertad del arte, de la acracia, o, si se piensa bien, de la aristocracia literaria. En unas palabras de introducción concentraba yo el alcance de mis propósitos.
Ya había aparecido Azul... en Chile; ya[186] habían aparecido Los Raros en la capital argentina. Estaba de moda entonces la publicación de manifiestos, en la brega simbolista de Francia, y muchos jóvenes amigos me pedían hiciese en Buenos Aires lo que, en París, Moreas y tantos otros. Opiné que no estábamos en idéntico medio, y que tal manifiesto no sería ni fructuoso ni oportuno. La atmósfera y la cultura de la secular Lutecia no era la misma de nuestro Estado continental. Si en Francia abundaba el tipo de Remy de Gourmont, «Celui-qui-ne-comprend-pas» ¿cómo no sería entre nosotros? Él pululaba en nuestra clase dirigente, en nuestra general burguesía, en las letras, en la vida social. No contaba, pues, sino con una «élite», y sobre todo con el entusiasmo de la juventud, deseosa de una reforma, de un cambio de su manera de concebir y de cultivar la belleza.
Aun entre algunos que se habían apartado de las antiguas maneras, no se comprendía el valor del estudio y de la aplicación constante, y se creía que con el solo esfuerzo del talento podría llevarse a cabo la labor emprendida. Se proclamaba una estética individual, la expresión del concepto; mas también era preciso la base del conocimiento del arte a que uno se consagraba, una indispensable[187] erudición y el necesario don del buen gusto. Me adelanté a prevenir el prejuicio de toda imitación, y, apartando sobre todo a los jóvenes catecúmenos de seguir mis huellas, recordé un sabio consejo de Wagner a una ferviente discípula suya, que fué al mismo tiempo una de las amadas de Catulle Mendès.
Asqueado y espantado de la vida social y política en que mantuviera a mi país original un lamentable estado de civilización embrionaria, no mejor en tierras vecinas, fué para mí un magnífico refugio la República Argentina, en cuya capital, aunque llena de tráfagos comerciales, había una tradición intelectual y un medio más favorable al desenvolvimiento de mis facultades estéticas. Y si la carencia de una fortuna básica me obligaba a trabajar periodísticamente, podía dedicar mis vagares al ejercicio del puro arte y de la creación mental. Mas abominando la democracia, funesta a los poetas, así sean sus adoradores como Walt Whitman, tendí hacia el pasado, a las antiguas mitologías y a las espléndidas historias, incurriendo en la censura de los miopes. Pues no se tenía en toda la América española como fin y objeto poéticos más que la celebración de las glorias[188] criollas, los hechos de la independencia y la naturaleza americana: un eterno canto a Junín, una inacabable oda a la Agricultura de la zona tórrida, y décimas patrióticas. No negaba yo que hubiese un gran tesoro de poesía en nuestra época prehistórica, en la conquista y aun en la colonia; mas con nuestro estado social y político posterior llegó la chatura intelectual y períodos históricos más a propósito para el folletín sangriento que para el noble canto. Y agregaba, sin embargo: «Buenos Aires: cosmópolis. ¡Y mañana!» La comprobación de este augurio quedó afirmada con mi reciente Canto a la Argentina.
En cuanto a la cuestión ideológica y verbal, proclamé ante glorias españolas más sonoras, la del gran D. Francisco de Quevedo, de Santa Teresa, de Gracián, opinión que más tarde aprobarían y sostendrían en la Península egregios ingenios. Una frase hay que exigiría comento: «Abuelo, preciso es decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida es de París.» En el fondo de mi espíritu, a pesar de mis vistas cosmopolitas, existe el inarrancable filón de la raza; mi pensar y mi sentir continúan un proceso histórico y tradicional; mas de la capital del arte y de la[189] gracia, de la elegancia, de la claridad y del buen gusto, habría de tomar lo que atribuyese a embellecer y decorar mis eclosiones autóctonas. Tal dí a entender. Con el agregado de que no sólo de las rosas de París extraería esencias, sino de todos los jardines del mundo. Luego expuse el principio de la música interior: «Como cada palabra tiene un alma, hay, en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es sólo de la idea, muchas veces.» Luego profesé el desdén de la crítica de gallina ciega, de la gritería de los ocas, y aticé el fuego de estímulo para el trabajo, para la creación. «Bufe el eunuco: cuando una musa te dé un hijo, queden las otras ocho en cinta.» Frase que he leído citada en una producción reciente de un joven español, ¡como de Théophile Gautier...!
En Era un aire suave..., que es un aire suave, sigo el precepto del Arte Poética de Verlaine: «De la musique avant toute chose.» El paisaje, los personajes, el tono; se presentan en ambiente siglo dieciochesco. Escribí como escuchando los violines del rey. Poseyeron mi sensibilidad Rameau y Lulli. Pero el abate joven de los madrigales y el vizconde rubio de los desafíos, ante Eulalia que ríe,[190] mantienen la secular felinidad femenina contra el viril rendido; Eva, Judith u Ofelia, peores que todas las «sufragettes». En Divagación diríase un curso de geografía erótica; la invitación al amor bajo todos los soles, la pasión de todos los colores y de todos los tiempos. Allí flexibilicé hasta donde pude el endecasílabo. La Sonatina es la más rítmica y musical de todas estas composiciones, y la que más boga ha logrado en España y América. Es que contiene el sueño cordial de toda adolescente, de toda mujer que aguarda el instante amoroso. Es el deseo íntimo, la melancolía ansiosa, y es, por fin, la esperanza. En Blasón celebro el cisne, pues esos versos fueron escritos en el álbum de una marquesa de Francia propicia a los poetas. En Del Campo me amparaba la sombra de Banville, en un tema y en una atmósfera criollos. En la alabanza A los ojos negros de Julia madrigalicé caprichosamente. La Canción de Carnaval es también a lo Banville, una oda funambulesca, de sabor argentino, bonaerense. Dos galanterías siguen para una dama cubana. Fueron escritas en presencia de mi malogrado amigo Julián del Casal, en la Habana, hace más de veinte años, e inspiradas por una bella dama, María Cay,[191] hoy viuda del general Lachambre. Bouquet es otro madrigal de capricho. El faisán, en tercetos monorrimos, es un producto parisiense, ideado en París, escrito en París, trascendente de parisina. Garçonnière dice horas artísticas y fraternas de Buenos Aires. El país del sol, formulado a la manera de los «lieds de France», de Catulle Mendès, y como un eco de Gaspard de la Nuit, concreta la nostalgia de una niña de las islas del trópico, animada de arte, en el medio frígido y duro de Manhatan, en la imperial Nueva York. Margarita—que ha tenido la explicable suerte de estar en tantas memorias—es un melancólico recuerdo pasional, vivido, aunque en la verdadera historia, la amada sensual no fué alejada por la muerte, sino por la separación. Mía, y Dice mía, son juegos para música, propios para el canto, «lieds» que necesitan modulación.
En Heraldos demuestro la teoría de la melodía interior. Puede decirse que en este poemita el verso no existe, bien que se imponga la notación ideal. El juego de las sílabas, el sonido y color de las vocales, el nombre clamado, heráldicamente, evocan la figura, oriental, bíblica, legendaria, y el tributo y la correspondencia.
El Coloquio de los centauros es otro «mito», que exalta las fuerzas naturales, el misterio de la vida universal, la ascensión perpetua de Psique, y luego plantea el arcano fatal y pavoroso de nuestra ineludible finalidad. Mas renovando un concepto pagano, Thanatos no se presenta como en la visión católica, armado de su guadaña, larva o esqueleto, de la medioeval reina de la peste y emperatriz de la guerra; antes bien surge bella, casi atrayente, sin rostro angustioso, sonriente, pura, casta, y con el amor dormido a sus pies. Y, bajo un principio pánico, exalto la unidad del universo, en la ilusoria Isla de Oro, ante la vasta mar. Pues como dice el divino visionario Juan: «Hay tres cosas que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre; y estos tres no son más que «uno». (Ep. B. Joannis. Apost. V, 8.; Et tres sunt, qui testimonium dan in terra: spiritus, et agua, et sanguis: et hic tres unum sunt).
En El poeta pregunta por Stella, el poeta rememora a un angélico sér desaparecido, a una hermana de las liliales mujeres de Poe, que ha ascendido al cielo cristiano. Luego leeréis un prólogo lírico, que se me antojó llamar «pórtico», escrito hace largos años en[193] alabanza del muy buen poeta, del vibrante, sonoro y copioso Salvador Rueda, gloria y decoro de las Andalucías. Y como en ese tiempo visitase yo la que es llamada harto popularmente tierra de María Santísima, no dejé de pagar tributo, contagiado de la alegría de las castañuelas, panderos y guitarras, a aquella encantada región solar. Y escribí, entre otras cosas, el Elogio de la seguidilla.
En Buenos Aires, e iniciado en los secretos wagnerianos por un músico y escritor belga, M. Charles del Gouffre, rimé el soneto de El Cisne—¡ave eternal!—que concluye:
La página blanca es como un sueño cuyas visiones simbolizaran las bregas, las angustias, las penalidades del existir, la fatalidad genial, las esperanzas y los desengaños, y el irremisible epílogo de la sombra eterna, del desconocido más allá.
¡Ay, nada ha amargado más las horas de meditación de mi vida que la certeza tenebrosa del fin; y cuántas veces me he refugiado en algún paraíso artificial, poseído del horror fatídico de la muerte!
Año nuevo es una decoración sideral, animada, se diría, de un teológico aliento. La Sinfonía en gris mayor trae necesariamente el recuerdo del mágico Théo, del exquisito Gautier y su Symphonie en blanc majeur. La mía es anotada «d'après nature», bajo el sol de mi patria tropical. Yo he visto esas aguas en estagnación, las costas como candentes, los viejos lobos de mar que iban a cargar en goletas y bergantines maderas de tinte, y que partían a velas desplegadas, con rumbo a Europa. Bebedores taciturnos, o risueños cantaban en los crepúsculos, a la popa de sus barcos, acompañándose con sus acordeones cantos de Normandía o de Bretaña, mientras exhalaban los bosques y los esteros cercanos rodeados de manglares, bocanadas cálidas y relentes palúdicos. En Epitalamio bárbaro se testifica en la lira el triunfo amoroso de un grande apolonida. El Responso a Verlaine prueba mi admiración y fervor cordial por el Pauvre Lelian, a quien conocí en París en días de su triste y entristecedora[195] bohemia; y hago ver las dos faces de su alma pánica, la que da a la carne y la que da al espíritu; la que da a las leyes de la humana naturaleza y la que da a Dios y a los misterios católicos, paralelamente. En el Canto de la sangre hay una sucesión de correspondencias y equivalencias simbólicas, bajo el enigma del licor sagrado que mantiene la vitalidad en nuestro cuerpo moral. La siguiente parte del volumen, Recreaciones arqueológicas indica por su título el contenido. Son ecos y maneras de épocas pasadas, y una demostración, para los desconcertados y engañados contrarios, de que, para realizar la obra de reforma y de modernidad que emprendiera, he necesitado anteriores estudios de clásicos y primitivos. Así en Friso recurro al elegante verso libre, cuya última realización plausible en España es la célebre Epístola a Horacio, de D. Marcelino Menéndez y Pelayo. Hay más arquitectura y escultura que música; más cincel que cuerda o flauta. Lo propio en Palimsesto, en donde el ritmo se acerca a la repercusión de los números latinos. En El reino interior se siente la influencia de la poesía inglesa, de Dante Gabriel Rosetti, y de algunos de los corifeos del simbolismo francés, (¡Por Dios! Si he querido en un verso[196] hasta aludir al Glosario de Powell...) Cosas del Cid encierra una leyenda que narra en prosa Barbey d'Aurevilly y que, en verso, he continuado. Decires, leyes y canciones renuevan antiguas formas poémicas y estróficas; y así expreso amores nuevos con versos compuestos y arreglados a la manera de Johan de Duenyas, de Johan de Torres, de Valtierra, de Santa Fe, con inusitados y sugerentes escogimientos verbales y rítmicas combinaciones que dan un gracioso y eufónico resultado, y con el aditamento de finidas y tornadas. Y, para concluir, en la serie de sonetos que tiene por título Las ánforas de Epicuro—con una Marina intercalada—hay una como exposición de ideas filosóficas; en La espiga, la concentración de un ideal religioso a través de la naturaleza; en La fuente, el autoconocimiento y la exaltación de la personalidad; en Palabras de la Satiresa, la conjunción de las exaltaciones pánica y apolínea—que ya Moréas, según lo hace saber un censor más que listo, había preconizado, ¡y tanto mejor!—; en La anciana, una alegórica afirmación de supervivencia; en Ama tu ritmo..., otra vez la exposición de la potencia íntima individual; en A los poetas risueños, un gozo amable, un ímpetu que lleva a la[197] claridad alegre y reconfortante, con el exultorio de los cantores de la dicha; en La hoja de oro, el arcano de tristezas autumnales; en Marina, una amarga y verdadera página de mi vivir; en Syrinx (pues el soneto que aparece en otras ediciones con el título Dafne, por equivocación, debe llevar el de Syrinx) paganizo al cantar la concreción espiritual de la metamorfosis; La gitanilla es una rimada anécdota. Loo después a un antiguo y sabroso citareda de España; lanzo una voz de aliento y de ánimo; indico mis sueños. Y tal es ese libro, que amo intensamente y con delicadeza, no tanto como obra propia, sino porque a su aparición se animó en nuestro Continente toda una cordillera de poesía poblada de magníficos y jóvenes espíritus. Y nuestra alba se reflejó en el viejo solar.

Si Azul... simboliza el comienzo de mi primavera, y Prosas profanas mi primavera plena, Cantos de Vida y Esperanza encierra las esencias y savias de mi otoño. He leído, no recuerdo ya de quién, el elogio del otoño; mas, ¿quién mejor que Hugo lo ha hecho con el encanto profundo de su selva lírica? La autumnal es la estación reflexiva. La naturaleza comunica su filosofía sin palabras, con sus hojas pálidas, sus cielos taciturnos, sus opacidades melancólicas. El ensueño se impregna de reflexión. El recuerdo ilumina con su interior luz apacible los más amables secretos de nuestra memoria. Respiramos, como a través de un aire mágico, el perfume de las antiguas rosas. La ilusión existe, mas su sonrisa es discreta. Adquiere el amor mismo cierta dulce gravedad. Esto no lo comprendieron muchos, que al aparecer Cantos[204] de Vida y Esperanza echaron de menos el tono matinal de Azul... y la princesa que estaba triste en Prosas profanas, y los caprichos siglo XVIII, mis queridas y gentiles versallerías, los madrigales galantes y preciosos y todo lo que, en su tiempo, sirvió para renovar el gusto y la forma y el vocabulario, en nuestra poesía encajonada en lo pedagógico-clásico, anquisolada de siglo-de-oro, o apegada, cuando más, a las fórmulas prosaico-filosóficas o baritonantes y campanudas de maestros, aunque ilustres, limitados. Apenas Bécquer había traído su melodía a la germánica, aunque el gran Zorrilla imperase, Cid del Parnaso castellano, con su virtuosidad genial y castiza.
Al escribir Cantos de Vida y Esperanza yo había explorado no solamente el campo de poéticas extranjeras, sino también los cancioneros antiguos, la obra ya completa, ya fragmentaria de los primitivos de la poesía española, en los cuales encontré riqueza de expresión y de gracia que en vano se buscarán en harto celebrados autores de siglas más cercanos. A todo esto agregad un espíritu de modernidad con el cual me compenetraba en mis incursiones poliglóticas y cosmopolitas. En unas palabras liminares y en[205] la introducción en endecasílabos se explica la índole del nuevo libro. La historia de una juventud llena de tristezas y de desilusión, a pesar de las primaverales sonrisas; la lucha por la existencia, desde el comienzo, sin apoyo familiar, ni ayuda de mano amiga; la sagrada y terrible fiebre de la lira; el culto del entusiasmo y de la sinceridad, contra las añagazas y traiciones del mundo, del demonio y de la carne; el poder dominante e invencible de los sentidos, en una idiosincrasia calentada a sol de trópico en sangre mezclada de español y chorotega o nagrandano; la simiente del catolicismo contrapuesta a un tempestuoso instinto pagano; complicado con la necesidad psicofisiológica de estimulantes modificadores del pensamiento, peligrosos combustibles, suprimidores de perspectivas afligentes, pero que ponen en riesgo la máquina cerebral y la vibrante túnica de los nervios. Mi optimismo se sobrepuso. Español de América y americano de España, canté, eligiendo como instrumento al hexámetro griego y latino, mi confianza y mi fe en el renacimiento de la vieja Hispania, en el propio solar y del otro lado del Océano, en el coro de naciones que hacen contrapeso en la balanza sentimental a la fuerte y osada raza[206] del norte. Elegí el hexámetro por ser de tradición greco-latina y porque yo creo, después de haber estudiado el asunto, que en nuestro idioma, «malgré» la opinión de tantos catedráticos, hay sílabas largas y breves, y que lo que ha faltado es un análisis más hondo y musical de nuestra prosodia. Un buen lector hace advertir en seguida los correspondientes valores; y lo que han hecho Voss y otros en alemán, Longfellow y tantos en inglés, Carducci, D'Annunzio y otros en Italia, Villegas, el P. Martín y Eusebio Caro el colombiano, y todos los que cita Eugenio Mele en su trabajo sobre la Poesía bárbara en España, bien podíamos continuarlo otros, aristocratizando así nuevos pensares. Y bella y prácticamente lo ha demostrado después un poeta del valer de Marquina.
Flexibilizado nuestro alejandrino, con la aplicación de los aportes que al francés trajeran Hugo, Banville y luego Verlaine y los simbolistas, su cultivo se propagó—quizá en demasía—en España y América. Hay que advertir que los portugueses tenían ya tales reformas.
Hay, como he dicho, mucho hispanismo en este libro mío; ya haga su salutación el optimista, ya me dirija al rey Oscar de Suecia, o[207] celebre la aparición de Cyrano en España, o me dirija al presidente Roosevelt, o celebre al Cisne, o evoque anónimas figuras de pasadas centurias, o haga hablar a D. Diego de Silva Velázquez y a D. Luis de Argote y Góngora, o loe a Cervantes, o a Goya, o escriba la Letanía de Nuestro Señor Don Quijote. ¡Hispania por siempre! Yo había vivido ya algún tiempo y habían revivido en mí alientos ancestrales.
El título—Cantos de Vida y Esperanza—, si corresponde en gran parte a lo contenido en el volumen, no se compadece con algunas notas de desaliento, de duda, o de temor a lo desconocido, al más allá. En Los tres reyes magos se afianza mi deísmo absoluto. En la Salutación a Leonardo—escrita en versos libres franceses y publicada hacía tiempo en el Almanaque de Peuser de Buenos Aires—hay juegos y enigmas de arte, que exigen para su comprensión, naturalmente, ciertas iniciaciones. En Pegaso se proclama el valor de la energía espiritual, de la voluntad de creación. En A Roosevelt se preconizaba la solidaridad del alma hispanoamericana ante las posibles tentativas imperialistas de los hombres del Norte; en la poesía siguiente se considera la poesía como un especial don[208] divino y se señala el faro de la esperanza ante las amenazas de la baja democracia y de la aterrizadora igualdad; en Canto de Esperanza vuelvo mis ojos al inmenso resplandor de la figura de Cristo, y grito por su retorno, como salvación ante los desastres de la tierra envenenada por las pasiones de los hombres; y, más adelante, de nuevo hago vislumbrar a los meditabundos pensadores, a los poetas que sufren la transfiguración y la final victoria. Helios proclama el idealismo y siempre la omnipotencia infinita; Spes asciende a Jesús, a quien se pide «contra el sañudo infierno una gracia lustral de iras y lujurias»; la Marcha triunfal es un «triunfo» de decoración y de música. Hay una parte titulada Los cisnes. El amor a esta bella ave simbólica desde antiguo:
ha hecho que tanto a mí como al español Marquina nos haya censurado un crítico hispanoamericano, anteponiendo al ave blanca de Leda el ave sombría, aunque minervina: el buho. De cierto, juzgo en su metamorfosis más satisfecho al hijo de Sthenelea que a Ascálafo. Y con todo, en varias partes afirmo[209] la sabiduría del buho. Por el símbolo císnico torno a ver lucir la esperanza para la raza solar nuestra; elogio al pensador augurando el triunfo de la Cruz; me estremezco ante el eterno amor. En Retrato, presento en lienzos evocatorios pasadas figuras de la grandeza y del carácter hispánicos: cuatro caballeros y una abadesa. Luego ritmo al influjo primaveral, en un romance cuyo compás corto de pronto. En La dulzura del Angelus hay como un místico ensueño, y presento como verdadero refugio la creencia en la Divinidad y la purificación del alma y hasta de la naturaleza por la íntima gracia de la plegaria.
Tarde del trópico fué escrita hace mucho tiempo, cuando por la primera vez sentí bajo mis pies las vastas aguas oceánicas, en mi viaje a Chile. Era para mí entonces todo en la poesía el semidiós Hugo. Los Nocturnos, en cambio, dicen una cultura posterior; ya han ungido mi espíritu los grandes «humanos», y así exteriorizo en versos transparentes, sencillos y musicales, de música interior, los secretos de mi combatida existencia, los golpes de la fatalidad, las inevitables disposiciones del destino. Quizá hay demasiada desesperanza en algunas partes; no debe culparse[210] sino a los marcados instantes en que una mano de tiniebla hace vibrar mayormente el cordaje martirizador de nuestros nervios. Y las verdades de mi vida: «un vasto dolor y cuidados pequeños;» «el viaje a un vago Oriente por entrevistos barcos»; «el grano de oraciones que floreció en blasfemia»; «los azoramientos del cisne entre los charcos»; «el falso azul nocturno de inquerida bohemia»... Sí, más de una vez pensé en que pude ser feliz, si no se hubiera opuesto «el rudo destino». La oración me ha salvado siempre, la fe; pero hame atacado también la fuerza maligna poniendo en mi entendimiento horas de duda y de ira. Mas, ¿no han padecido mayores agresiones los más grandes santos? He cruzado por lodazales. Puedo decir, como el vigoroso mejicano: «Hay plumajes que cruzan el pantano, y no se manchan: mi plumaje es de esos». En cuanto a la bohemia inquerida, ¿habría yo gastado tantas horas de mi vida en agitadas noches blancas, en la euforia artificial y desorbitada de los alcoholes, en el desgaste de una juventud demasiado robusta, si la fortuna me hubiera sonreído y si el capricho y el triste error ajenos no me hubiesen impedido, después de una[211] crueldad de la muerte, la formación de un hogar...?
Y gracias sean dadas a la suprema Razón, si puedo clamar con el verso de la obertura de este libro: «¡Si no caí fué porque Dios es bueno!» En la Canción de Otoño en Primavera digo adiós a los años floridos, en una melancólica sonata, que, si se insiste en parangonar, tendría su melodía algo como un sentimental eco mussetiano. Es de todas mis poesías la que más suaves y fraternos corazones ha conquistado. En Trébol hay homenaje a glorias españolas; en Charitas una aspiración teologal incensa la más sublime de las virtudes. En los siguientes versos: «¡Oh, terremoto mental!» pasa la amenaza de las potencias maléficas; y más adelante se señala el peligro de la eterna enemiga, de la hermosa Varona que nos ofrece siempre la manzana... En Filosofía se comprende la justeza de la obra natural y de la divina razón, contra las feas y dañinas apariencias; en Leda se vuelve a cantar la gloria del Cisne[212] en Divina Psiquis... se tiende, en el torbellino lírico, al último consuelo, al consuelo cristiano. El soneto de trece versos; cuyo sentido incomprendido ha hecho balbucir juicios distantes a más de un crítico de poca malicia, es un juego a lo Mallarmé, de sugestión y fantasía. Los versos que van a continuación elevan a la idealidad y alivian del peso a las miserias morales. Después vendrá un paternal recuerdo, un himno al encanto misterioso femenino, una loor al Gran Manco, un madrigal ocasional, un canto a la siempre para mí atrayente Thalassa, una meditación filosófica, seguida de otras; una silueta bíblica; alegorías y símbolos. Un soneto hay que tiene una dolorosa historia: Melancolía. Está dedicado a un pobre pintor venezolano que tenía el apellido del Libertador. Era un hombre doloroso, poseído de su arte, pero mayormente de su desesperanza.
Le conocí en París; fuimos íntimos, me mostró las heridas de su alma. Yo procuré alentarle. Pasado un corto tiempo partió para los Estados Unidos. Y no tardé en saber que en Nueva York, en el límite de sus amarguras, se había suicidado. Aleluya exalta el don de la alegría en el universo y en el amor humano. De Otoño explica la diferencia[213] entre los mayos y diciembres espirituales; en el poema A Goya me inclino ante el poder de aquel genial príncipe de luces y tinieblas; en Caracol junto al misterio natural mi incógnito misterio; en Amo, amas, pongo el secreto del vivir en el sacro incendio universal amoroso; en el Soneto autumnal al marqués de Bradomín, al celebrar a un gran ingenio de las Españas, exalto la aristocracia del pensamiento; en otro Nocturno digo los sufrimientos de los invencibles insomnios cuando el ánima tiembla y escucha; en Urna votiva cumplo con la amistad; en Programa matinal se expone un epicureismo todo poético; en Ibis señalo el peligro de las ponzoñosas relaciones; en Thanatos me estremezco ante lo inevitable; Ofrenda es una ligera y rítmica galantería banvillesca; en Propósito primaveral de nuevo se presenta una copa llena de vino de las ánforas de Epicuro.
La Letanía de Nuestro Señor Don Quijote afirma otra vez mi arraigado idealismo, mi pasión por lo elevado y heroico. La figura del caballero simbólico está coronada de luz y de tristeza. En el poema se intenta la sonrisa del «humour»—como un recuerdo de la portentosa creación cervantina—, mas tras el sonreir está el rostro de la humana tortura[214] ante las realidades que no tocan la complexión y el pellejo de Sancho. En Allá lejos hay un rememorar de paisajes tropicales, un recuerdo de la ardiente tierra natal, y en Lo fatal, contra mi arraigada religiosidad y a pesar mío, se levanta como una sombra temerosa un fantasma de desolación y de duda.
Ciertamente, en mí existe, desde los comienzos de mi vida, la profunda preocupación del fin de la existencia, el terror a lo ignorado, el pavor de la tumba, o, más bien, del instante en que cesa el corazón su ininterrumpida tarea y la vida desaparece de nuestro cuerpo. En mi desolación me he lanzado a Dios como a un refugio, me he asido de la plegaria como de un paracaídas. Me he llenado de congoja cuando he examinado el fondo de mis creencias, y no he encontrado suficientemente maciza y fundamentada mi fe, cuando el conflicto de las ideas me ha hecho vacilar y me he sentido sin un constante y seguro apoyo. Todas las filosofías me han parecido impotentes, y algunas abominables y obra de locos y malhechores. En cambio, desde Marco Aurelio hasta Bergson, he saludado con gratitud a los que dan alas, tranquilidad, vuelos[215] apacibles y enseñan a comprender de la mejor manera posible el enigma de nuestra estancia sobre la tierra.
Y el mérito principal de mi obra, si alguno tiene, es el de una gran sinceridad, el de haber puesto «mi corazón al desnudo», el de haber abierto de par en par las puertas y ventanas de mi castillo interior, para enseñar a mis hermanos el habitáculo de mis más íntimas ideas y de mis más caros ensueños. He sabido lo que son las crueldades y locuras de los hombres. He sido traicionado, pagado con ingratitudes, calumniado, desconocido en mis mejores intenciones por prójimos mal inspirados, atacado, vilipendiado. Y he sonreído con tristeza. Después de todo, todo es nada, la gloria comprendida. Si es cierto que «el busto sobrevive a la ciudad», no es menos cierto que lo infinito del tiempo y del espacio, el busto, como la ciudad, y, ¡ay!, ¡el planeta mismo, habrán de desaparecer ante la mirada de la única Eternidad!
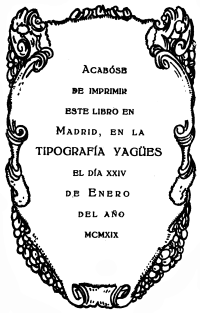
Acabóse de imprimir este libro en Madrid, en la TIPOGRAFÍA YAGÜES el día XXIV de Enero del año MCMXIX